» Entrevistas
Entrevista a Eduardo García Dupont10/11/2020- Por Viviana Kahn - Realizar Consulta

A grandes rasgos, Eduardo García Dupont, da cuenta de su recorrido psicoanalítico, de sus posicionamientos teóricos, de las variaciones en el dispositivo, de la transmisión. Reflexiona acerca de tópicas actuales, de sus últimas obras publicadas en pandemia y de las que ingresarán a imprenta. Recala en las vicisitudes del análisis a distancia, de los fenómenos psicosomáticos, de las estructuras clínicas, y del feminismo, entre otras cuestiones de interés desarrolladas en la presente entrevista.
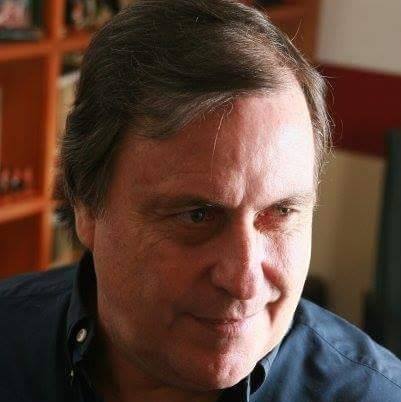
-Uno de tus fuertes es la enseñanza y transmisión del Psicoanálisis. ¿Qué significa para vos enseñar? ¿Cuál es tu apuesta?
-En primer lugar, yo uno la enseñanza a la transmisión. En alguna oportunidad he conversado con docentes de psicoanálisis que han confundido el lugar del docente con el de analista y en vez de preparar una clase iban a ver qué asociaba la gente con el tema. Y yo recuerdo que Lacan decía que cuando enseñaba no estaba en posición de analista, sino que estaba en posición de analizante y esto es interesante porque cuando uno enseña, se expone. Y cuando uno se expone de verdad, se producen efectos de transmisión.
¿A qué le llamo transmisión? Cuando la enseñanza produce en los oyentes efectos de identificación. Recuerdo una anécdota muy graciosa, de unos psicoanalistas que presentaron el libro Pollerudos, Ricardo Stacolchic y Sergio Rodríguez, y uno de los presentadores era Rudy.
Muy graciosamente Rudi, que había sido psicoanalista y luego se dedicó al humor, dice en la presentación que, leyendo el libro, no entendía como no conocía a los autores, pero como los autores lo conocían tanto a él. Porque los autores ponían ejemplos de hombres muy sometidos a sus mujeres. Y decía “no entiendo cómo ellos me conocen tanto”. Ahí es un ejemplo de cuando se producen efectos de transmisión cuando uno enseña, llega lo que se enseña en identificaciones del público. Está hablando de mi esto tiene que ver conmigo, esto es un efecto de transmisión. No es una enseñanza fría, donde uno habla de un autor o de una teoría, sino que pasan cosas en el sujeto que escucha. Siempre mi posición frente a la enseñanza es apuntar justamente a esto.
-¿Se puede enseñar a ser psicoanalista?
-No. No se enseña. A mí me gustaba un neologismo de Roberto Harari que decía “analisiendo”, que significa que nunca se es psicoanalista acabadamente, es un proceso permanente de trabajo, de estudio, de formación. Y creo que el lugar privilegiado para ese siendo es el análisis personal. En este sentido me parece que allí es el lugar donde se producen o verifican efectos del análisis en uno y a partir de allí uno tiene convicciones: la convicción del valor de la palabra, del valor del silencio, del valor de una interpretación, del valor del trabajo del inconsciente. Solamente en la experiencia como analizante uno adviene como analista. Por eso Lacan decía que un fin de análisis produce un analista. Cuando Lacan dijo esto, yo me preguntaba qué estamos haciendo los que no terminamos el análisis. Hacemos lo mejor que podemos. Jajaja.
-¿Qué consejo vos le darías a los futuros analistas?
-Primero, que se analicen. Digo que los psicólogos que comienzan la praxis clínica y no se analizan, no solamente son perjudiciales para los pacientes sino también para ellos mismos. Porque es una actividad iatrogénica. En el otro psicoanálisis, en el posfreudiano decían que el lugar nuestro es el de cloaquistas de almas, somos depositarios de lo peor de las personas, del sufrimiento, del goce. O sea que eso es perjudicial para uno mismo, si uno no tiene un espacio para trabajarse. Entonces lo que diría es que primero prioricen el espacio del análisis personal hasta las últimas consecuencias y luego por supuesto el estudio de la teoría y cuando empiecen a trabajar con pacientes el análisis de control. El famoso trípode freudiano. Ahora, hay muchos que agarrándose de eso dicen “no hace falta el título”. De hecho, Melanie Klein era maestra. Yo creo que esto es complicado porque si bien es cierto esto del trípode freudiano, de todas maneras, creo que legalmente es complicado, porque si uno tiene un problema con un paciente, realmente está fuera de la ley y no es bueno que un analista esté fuera de la ley.
-Actualmente continuas la docencia: ¿las nuevas generaciones de estudiantes se enganchan con el psicoanálisis?
-En la Universidad del Salvador estoy dando la materia “Conceptos fundamentales del psicoanálisis”, donde en el recorrido trabajamos inconsciente, pulsión, transferencia y repetición desde Freud, y después, desde el seminario 11 de Lacan.
Hay un problema que es que en las universidades privadas hay muy poco psicoanálisis y si hay, con suerte es freudiano, hay muy poco psicoanálisis lacaniano.
La terapia cognitivo-conductual es la que abunda en las universidades privadas. Entonces es un trabajo, porque me encuentro en quinto año que nunca vieron nada de Lacan y tengo que introducir a los alumnos al pensamiento de Lacan, no que aprendan a hablar en lacanés sino que aprendan a pensar. Y quedan muy contentos y entusiasmados y de hecho continúan conmigo en espacios como seminarios, análisis, supervisiones. Los causo en relación al deseo del analista.
-¿Qué crees que tiene que mover el psicoanálisis para que tenga otro lugar ahora en relación con las neurociencias y lo cognitivo conductual?
-En principio diría que salir de las parroquias y encierros y salir a la ciudad a escribir, opinar, aparecer en medios. De hecho, una tarea que me parece muy piola es la de Gabriel Rolón que no traiciona el pensamiento lacaniano y habla de una manera clara, sencilla, accesible. Nada que ver con la autoayuda, sino que las ideas que transmite son desde la rigurosidad del pensamiento freudiano y lacaniano. Se hace entender y de hecho es uno de los psicoanalistas que más libros ha vendido. Y ha armado un equipo de gente y deriva a ese equipo. Ahí tenemos un ejemplo de una actitud que va más allá de los analistas que nos hablamos entre nosotros.
-Si hiciéramos un ejercicio de imaginación y nos figurásemos a Freud ahora, ¿qué posición imaginas que hubiese tomado en relación a las investigaciones en neurociencias?
-Si bien él era neurólogo, a partir de sus investigaciones y sus trabajos clínicos con los pacientes va dejando atrás la neurología y lo que él inventa tiene que ver con otra cosa completamente distinta, con el inconsciente y la pulsión de muerte. Entonces en este punto, desde el ámbito psi, lo heredero de la neurología es la psicología cognitivo-conductual, que es el retorno del conductismo que no tiene nada que ver con el inconsciente. No trabajan con la hipótesis del inconsciente y la dimensión del inconsciente. Seguramente Freud daría batalla teórica a estos desarrollos, planteando que son de otro territorio muy distinto. Se pelearía con Facundo Manes seguramente.
-Hablaste de la difusión del psicoanálisis al público en las redes, y pensaba que ahora que estamos inevitablemente sumergidos para darnos a conocer y ahora con la cuarentena, para atender por la web: ¿qué se puede hacer de psicoanálisis virtualmente? ¿Es posible un psicoanálisis virtual?
-En realidad, sí, es tan imposible como el psicoanálisis presencial. Viste que Freud hablaba de 3 profesiones imposibles. En mi experiencia ya venía trabajando con pacientes del interior y exterior por videollamada o teléfono y no he encontrado grandes diferencias respecto del psicoanálisis presencial. Es más, prefiero que hagan llamada telefónica que es lo que más se parece al diván, porque se privilegia el valor de la palabra y se puede trabajar con las formaciones del inconsciente, con la puntuación de lo fundamental del discurso, con el corte también. A veces podés confundirte y tal vez se corte la conexión y no sabes si es un corte lacaniano o una desconexión (risas). En ese sentido me parece que es lo que se viene.
-¿Encontrás alguna contra en el análisis de esta manera?
-No lo aconsejaría en casos muy graves (psicosis, adicciones muy graves) donde se necesita la presencia del analista. De hecho, en estas redes sociales, proponemos el análisis de esta manera y hago las entrevistas de admisión y uno de los criterios de exclusión seria la gravedad del caso. Como para trabajar con este dispositivo. En esto tendía prudencia, pero el resto, en neurosis como uno se puede trabajar perfecto.
-¿Y la dimensión del cuerpo en un análisis a distancia?
-Y, no podés darle un abrazo a un paciente que esta triste. Eso me ha pasado con algún paciente que ha estado triste y me ha pedido que lo abrace y lo he abrazado, de esta manera no es lo mismo. De todas maneras, la contención con la palabra tiene un efecto tranquilizador a una persona angustiada. En este sentido pienso el tema del cuerpo. Algunos teorizadores han confundido el concepto de presencia del analista. Cuando Lacan habla de presencia del analista no se está refiriendo justamente a la presencia real del cuerpo del analista, lo han imaginarizado.
Él habla de presencia del analista en el seminario 11, va a decir que cuando se detienen las asociaciones, surge el sentimiento de presencia del analista y es parecido a cuando Freud dice que cuando se detienen las asociaciones seguramente el paciente está pensando algo ligado al analista, al aquí y ahora, en el consultorio, es un momento resistencial. Que Lacan lo teoriza con presencia del analista como un punto resistencial. Pero esto también puede pasar trabajando de esta manera. No se está refiriendo al cuerpo del analista.
-Tal vez es la voz…
-El silencio. De pronto se acaban las asociaciones y ahí aparece el silencio, aparece la pregunta de lo enigmático del deseo del Otro. Dígame de qué hablo, cómo sigo.
-En el dictado de tu seminario “Sufrir o disfrutar, esa es la cuestión. Lo que el psicoanálisis nos enseña sobre la angustia, el deseo y el goce”. Tomaste el ser o no ser de Hamlet y me preguntaba de qué lado quedaba el sufrir y el disfrutar en relación al ser y al no ser.
-Yo creo que el sufrir queda del lado del ser, y el disfrutar queda del lado de esa pérdida del ser para que se empiece a hacer la experiencia del inconsciente, que circule el deseo, que haya una experiencia de análisis y se acceda a otro modo de gozar que tenga que ver con disfrutar la vida, donde opere la castración. Sobre ese ser original que tiene que ver con el goce tiene que operar la falta, tiene que operar la castración para que circule el deseo y para poder acceder a disfrutar la vida.
-En una oportunidad posteaste en facebook algo sobre los fenómenos psicosomáticos. Lo nombraste flagelo del cuerpo como sobreadaptación a la demanda del Otro ¿Cómo explicarías que esa sobreadaptación muerda el cuerpo?
-Sobreadaptación a la demanda del Otro, en general tiene que ver con Sujetos que están en posición de objeto a merced del deseo y el goce del Otro, sin reaccionar, sin poder posicionarse como sujetos. Parece que fueran sujetos en los cuales la palabra “no”, no existe, no pueden decir que no, y no pueden elegir. Si hay algún margen de libertad posible que tengamos como sujetos es el de posicionarnos frente a la demanda del Otro, frente al deseo del Otro como sujetos, eligiendo qué queremos y qué no queremos.
En general, en la etiología de sujetos psicosomáticos, son sujetos que han quedado a merced del deseo del Otro sin subjetivarse sin poder elegir, con temor al desamparo, con temor a la perdida de amor, con temor a perder un lugar en el Otro, entonces es algo así como “de cualquier manera”, “incondicionalmente” se está en ese lugar, un lugar que hace sufrir, y eso de alguna manera implota. En vez de explotar y decir “basta” y enojarse, implota. Y el cuerpo es depositario de la angustia que significa ser objeto a merced del Otro. No hay sujeto, hasta tal punto hay dificultades de que aparezca el sujeto, por eso hay que ver de qué manera entra en análisis, porque justamente cuando van y consultan en general les cuesta mucho que aparezcan formaciones del inconsciente y les cuesta mucho asociar. Entonces hay que trabajar con construcciones. El analista tiene que prestar muchas palabras, tiene que ir construyendo una historia. ¿Cuándo empezó por primera vez ese fenómeno psicosomático?
Había un famoso ejemplo de Jean Guir, discípulo de Lacan, que en su libro Psicoanálisis y cáncer plantea el ejemplo de un señor que tenía una psoriasis en una época del año que se repetía cada año y haciendo la anamnesis, investigando la historia, cuándo le apareció, con qué lo relacionaba, historizando, se descubrió que, cuando era chiquito había visto en el granero al abuelo ahorcado. Y entonces había una conmemoración en el cuerpo de esa escena traumática exactamente ese día. O sea que fue una situación traumática, le faltó palabra, una escena de una gran pregnancia imaginaria, y el cuerpo de alguna manera evocaba con aquel padecimiento esa escena. Eso se llama significante fechable. Tengo un colega y amigo que tiene un excelente libro, si quieren estudiar este tema en profundidad, que se llama Oscar Lamorgia y el título del libro es Herejías del cuerpo, y él trabaja en ese libro muchas etiologías de los FPS, los fenómenos psicosomáticos.
-En tus recientes obras editadas por Letra Viva (2020), De la histeria a la feminidad y De la obsesión a la paternidad, resuena una frase en común que es “Caminos Posibles”…
-También está por salir el tercero De la perversión a la creatividad. También hay uno sobre la fobia que se llama De la fobia a la libertad y un último sobre psicosis De la psicosis a la normalidad.
-Estaba pensando en este libro sobre la histeria y en el movimiento del feminismo, y me preguntaba qué es femineidad hoy, si hablamos de lo mismo que hablaba Freud en su tiempo.
-En principio habría que diferenciar a Freud de Lacan. Porque Freud concluyó su investigación sobre las mujeres diciendo no sé qué quieren las mujeres, no entiendo qué quieren, no tenía respuesta a esto. Y en todo caso la respuesta freudiana es que lo que quiere la mujer es falo, en ese sentido llegaríamos al nivel de la histeria, él menciona el deslizamiento de la madre al padre y después a un hombre esperando a tener un hijo, la famosa ecuación simbólica “pene-niño”. Sabemos que tener hijos no garantiza ningún tipo de cura de la histeria o el acceso a la feminidad, no es garantía.
-Por eso no le pusiste de la histeria a la maternidad
-Claro, en cambio en el hombre sí vamos a ver qué quiero decir con paternidad. Me parece que, con Lacan, cuando dice que “la mujer no existe”, se refiere a un universal. No hay un significante en la cultura ni en el inconsciente que dé cuenta de la feminidad. Lo que hay en la cultura es la lógica fálica, y la lógica fálica no da cuenta de la diferencia, es falo-castración. Es Lo que habita en el inconsciente y lo que habita en la cultura. Con lo cual es un enigma qué es esto de ser mujer, un enigma para la mujer y para el hombre. Y me parece que, en ese sentido, es un trabajo absolutamente personal, singular. Cuando Lacan dice “La Mujer no existe” no excluye que exista una por una y diferentes y es una lógica que él propone más allá de la lógica fálica. Por eso a las feministas les diría que sería interesante que hagan una campaña acerca de ser femeninas, no feministas. Hay una diferencia entre ser femenina y feminista. Es más, yo diría que se oponen. Cuanto más feminista se es, cuanto más en querella se está con el hombre, en ese sentido más fálica se es y más del lado de la histeria se está. No del lado de la femineidad. En Francia hay movimientos feministas que defienden la diferencia. Una cosa es la igualdad de derechos y eso es absolutamente justo y la cultura en ese sentido ha sido muy cruel con la mujer y ha habido mucha desigualdad. Una cosa es esto. Otra cosa es pretender la igualdad de género. Por suerte somos diferentes. Seria aburridísimo que fuéramos iguales.
Y el lenguaje inclusivo me parece un espanto porque no se va a resolver este tema poniendo la “e”. No lo veo por ahí la solución de este tema.
-Bueno, yo lo pensaba la utilización de la “e” más en relación con poner sobre el tapete el tema e incomodar, mover el avispero y que se pueda discutir sobre las cuestiones de género y sobre la posición de la mujer en la cultura, más como una herramienta y no tanto como un fin.
-El problema es que, si hay una querella con lo fálico, lo patriarcal, lo “machirulo”, caemos en la idea de Lacan de que la histérica hace de hombre y cuanto más se pelea con el hombre es porque quiere ser un hombre. Estamos en la famosa envidia fálica, no estamos en la feminidad. Porque la feminidad va más allá de la envidia fálica, más allá de pelearte con el hombre. Yo he visto feministas que se enojan porque seas caballero, porque las dejes pasar primero, porque les quieras pagar la cena. Me parece absurdo.
-Bueno, uno podría decir que no hay La feminista, en realidad es una por una.
-Si fueran una por una, sí… el problema es cuando hacen militancia. Si fueran una por una habría que discutir el tema cada una y sería muy interesante. El problema es que cuando militan dejan de ser una por una.
-De todos modos, para algunos temas complejos me parece necesario que haya masa para instalar cambios.
-La lucha por los derechos sí. Yo creo que se confunden cuando confunden la lucha por los derechos con la lucha por la igualdad de género.
-Respecto al libro sobre neurosis obsesiva ¿cómo pensás a la paternidad como salida?
-La paternidad la pienso del lado simbólico, no en términos concretos de tener hijos, sino como una posición en la cultura. Como plantea Lacan un fin de análisis en un obsesivo y dice “hay que poder ir más allá del padre, a condición de servirse de él”. Para mí Lacan fue uno de los lectores más lúcidos de Freud. Retoma algo que dijo Freud en “Un trastorno de la memoria en la Acrópolis”, cuando Freud quería ir a Atenas y tenía muchas dificultades y hay una suerte de trabajo de análisis que hace consigo mismo.
En realidad, se analizaba por carta con Fliess, era su interlocutor, él se pensaba y le cuenta esta idea de querer ir a Atenas y descubre que el padre de él siempre quiso ir a Atenas y no pudo. Entonces cuando va a ir a Atenas empieza a hacer un montón de síntomas, inhibiciones y demás. Finalmente puede ir, y en ese texto hermoso, es una carta a Román Roland, él dice que la clave del éxito personal es atreverse a ir allende los límites del padre. Esa idea Lacan la retoma y dice que hay que atreverse a ir más allá del padre, a condición de servirse de él y yo lo tomo en términos de ocupar un lugar paterno en la cultura, salir de la posición de “el nombre del padre”, ser hijo, de atravesar por el nombre del padre a una posición en donde pasar a ser padre de tu nombre, acceder a la paternidad de tu nombre, acceder al nombre propio. Por eso te digo que es una cuestión que va más allá de tener hijos o no. Se puede ejercer con hijos, pero no solamente.
Además, a los hijos hay que adoptarlos. En ese sentido no haría tanta diferencia entre una adopción y tener hijos biológicos. A todos los hijos hay que adoptarlos para ejercer la función materna y paterna.
-¿Habría alguna cuestión más que quisieras transmitir?
-Si, en este momento estoy haciendo una tesis doctoral en la Universidad del Salvador y estoy trabajando con el tema de adicciones y estoy tomando 3 elementos de la tesis lacaniana que me sirven para tratar el tema. Uno de los elementos son las operaciones de alienación-separación, otra son las patologías del acto y el otro elemento son estos cuatro vectores que mencioné que son el amor, la angustia, el deseo y el goce.
La alienación la tomo para pensar la entrada en análisis y en mi experiencia clínica con adictos ayuda, para que se consolide la operación de alienación, no para todos los casos, el trabajo interdisciplinario entre el análisis personal y los grupos. En mi experiencia ha funcionado muy bien la derivación a Narcóticos Anónimos. En un caso muy grave de adicciones. De hecho, en las comunidades terapéuticas lo vienen haciendo. Los pacientes tienen su análisis individual y el espacio grupal que potencia mucho el tratamiento. Entonces, a la entrada en análisis ayuda la operación de alienación al sentido y al deseo del Otro, porque son sujetos muy desamparados que no creen en el valor de la palabra y se sienten muy desalojados del Otro. Entonces estos grupos y el alojamiento del terapeuta ayudan un montón. Ya después el análisis va a acompañar a la operación de separación. Después las patologías del acto permiten entender la estructura de la adicción, que es transestructural. Y si es un acting, un pasaje al acto o puede ser para compensar una inhibición.
Y por último propongo estos operadores teóricos para evaluar cómo entra un sujeto a un análisis y como termina el tratamiento y que va pasando con estos cuatro temas en el curso del tratamiento. Qué pasa con la angustia, qué pasa con el amor, que pasa con el deseo y que pasa con el goce. Son 4 operadores que yo propongo evaluar en el recorrido de cualquier cura no sólo en adicciones. Es mi próximo libro.
-Te agradezco mucho tu participación.
© elSigma.com - Todos los derechos reservados





















