» Psicoanálisis<>Filosofía
Lacan y la teoría del nombre en la cábala10/11/2020- Por Pablo Cúneo - Realizar Consulta

A partir de la teoría lingüística de la Cábala, y su relación con el nombre de Dios, el autor establece un recorrido que indaga su relación con la escritura, presente en Lacan. A partir de tal articulación, se desprende una teoría de la interpretación y el uso de esta en la práctica del psicoanálisis.
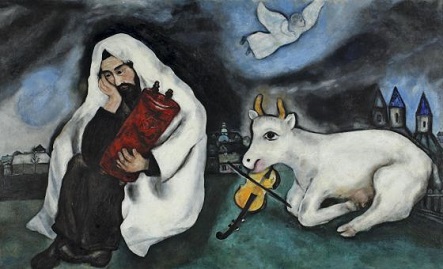
“Soledad” (1933), óleo de Marc Chagall*
I.- En el seminario 17 Lacan establece una relación directa entre el psicoanálisis y la tradición textual judía, allí dice:
“Me parece esencial el interés que nosotros analistas debemos tener con la historia hebrea. Tal vez no sea concebible que el psicoanálisis naciera fuera de esta tradición. Freud nació en ella, e insiste, como lo he subrayado, en esto, que propiamente sólo confía para hacer avanzar las cosas en el campo que ha descubierto, en esos judíos que saben leer desde hace bastante tiempo y que viven –esto es el Talmud- de la referencia a un texto”[1].
En Radiofonía Lacan insiste en ese saber leer a la letra de la tradición judía: “... porque el judío, después del retorno de Babilonia, es quien sabe leer, es decir que por la letra se distancia de la palabra, encontrando ahí el intervalo para hacer uso de una interpretación”.
Lo planteado por Lacan ha tenido un amplio eco, desde artículos y coloquios, donde se muestra la relación directa entre la forma de lectura freudiana y la tradición interpretativa judía a partir del tratamiento que ambos hacen de la letra. En estas líneas, sin embargo, querría mostrar la coincidencia de conceptos esenciales en la obra de Lacan como es el del Nombre del Padre y su posición en relación a la interpretación ‒de acuerdo a la conceptualización que hace del inconsciente‒ con la teoría lingüística del Nombre desarrollada por la cábala varios siglos atrás en el marco de la tradición judía.[2]
¿De dónde surge esta coincidencia? De una misma concepción textual que hace de lo escrito ‒para Lacan el inconsciente, para los cabalistas la Torá‒ una estructura literal a partir de un significante que carece de sentido pero que hace posible el mismo. Como veremos la coincidencia llegará a ser absoluta cuando Lacan conceptualice el inconsciente, y el síntoma, como real y a partir de ahí plantee que la interpretación no debe apuntar al sentido.
II.- En el judaísmo hay un significante especial sobre el que gira toda su concepción teológica y que podríamos considerar como un hecho de lenguaje: el nombre de Dios. Este es impronunciable, no se sabe lo que significa pues solo se tiene de él sus cuatro letras consonánticas, el tetragrama YHWH.
En otras palabras, el nombre de Dios es del orden de lo Real pues tiene todas sus propiedades: es impronunciable y no porta sentido alguno. Fueron los cabalistas, muchos de ellos eximios talmudistas, quienes a partir del Nombre de Dios construyeron una verdadera teoría sobre la escritura.
La cábala propiamente dicha nace en Provenza en el sur de Francia en el siglo XII y se expande a España a mediados del mismo siglo XIII, sin embargo el esoterismo judío ya estaba presente desde hacía siglos. El texto más importante de ese esoterismo temprano es el Sefer Yetsirá (Libro de la Creación) que según Gershom Scholem tuvo que ser compuesto entre el siglo II y el VI d.C. En él se establece claramente el lugar primordial de la escritura.
La tesis cabalística tal como surge en dicho libro supone que la Creación es un movimiento lingüístico, un acto de escritura divina realizada por Dios con las 22 letras del alfabeto hebreo. La Torá misma es considerada un tejido construida a partir del nombre de Dios. Así lo describe Scholem (1987):
“Se dice que la Torá es el nombre de Dios porque constituye un tejido viviente, un ‘textus’ en el sentido exacto del término, en el cual está elaborado de un modo invisible e indirecto el único y verdadero nombre, el Tetragrama, y en el que dicho nombre reaparece constantemente como un leitmotiv ‒por así decirlo‒ de la trama. La Torá es una estructura cuyo elemento básico –sobre el cual se apoya su construcción‒ es el Tetragrama”.
El misticismo lingüístico de los cabalistas es un misticismo de la escritura. Ésta es primera en relación al orden de la creación y del habla misma, dice Scholem (1999):
“el habla proviene de la evolución sonora de la escritura y no viceversa”. Para los cabalistas el habla proviene de un nombre y el nombre del que se trata es el nombre de Dios: “El hecho de que el lenguaje pueda hablarse, se debe, en opinión de los cabalistas, al nombre que está presente en el lenguaje”, (Scholem, 1999).
El nombre de Dios cuyo valor semántico es cero hace posible que se dé el significado. Dice Scholem (1999):
“Para los cabalistas, este nombre no tiene ‘significado’ en el sentido tradicional del término; no tiene significación concreta…Detrás de cada revelación de un significado en el lenguaje y, como los cabalistas lo veían, por medio de la Torá, existe este elemento que se proyecta sobre y más allá del significado, pero que en primera instancia hace posible que se dé el significado. Este elemento es el que dota de significado a cualquier otra forma, aunque no tiene significado en sí mismo”.
Tenemos aquí en toda su dimensión el concepto que desarrollará Lacan con el nombre de Nombre del Padre. Dirá Lacan (1999) en el seminario Las formaciones del inconsciente: “… el Nombre del Padre tiene la función de significar el conjunto del sistema significante, de autorizarlo a existir, de dictar su ley”, es decir la ley de la estructura del lenguaje. Siendo el sostén de la función simbólica, el Nombre del Padre, cuyo valor semántico es cero, hace posible lo que Lacan llamará el punto de almohadillado entre el significante y el significado.
Tenemos por un lado la función fonológica del lenguaje que corresponde al elemento sonoro del significante y que constituye todo una red de inscripciones literales y que determina lo que Lacan llama “efectos de escritura” propio de los procesos primarios, por otro lado, la función semántica del lenguaje, propio de los procesos secundarios. Mientras en el discurso uno queda captado por el sentido de lo dicho, el entramado fonemático queda en las sombras.
Dice Norberto Rabinovich (2005a):
“Para que pueda subsistir la regla del libre juego entre sonido y sentido sobre el conjunto, Lacan plantea que es necesario que haya al menos un significante, el Nombre del Padre, que escape a esa regla. Un significante privilegiado que no pueda ser entendido, ni traducido o interpretado por otro significante, ni descifrado, ni sabido de ninguna manera. La estructura y el estatuto que tienen las cuatro consonantes ‒YHWH‒ del impronunciable nombre de Dios de la tradición judía, es una manera de plasmar en el registro mítico esta función lógica del significante de excepción.”
Claro que en la tradición judía, llevada a su máxima expresión por los cabalistas, ese registro mítico se plasma en la elaboración de toda una teoría lingüística.
Ahora bien, si el lenguaje es el sistema simbólico por excelencia la letra es lo real de lo simbólico, ella no porta sentido alguno, está ahí para escribir esa unidad mínima carente de significación que es el fonema. De ahí la preeminencia de lo literal para Lacan y de su planteo en cuanto a donde debe apuntar la interpretación.
Para Lacan el inconsciente y el síntoma mismo son del orden de lo real, y una interpretación que apunte al sentido y no a la letra (a las articulaciones fonemáticas regidas por la función poética del lenguaje) lo que hace es alimentar el síntoma. Algunas frases tomadas de La tercera:
“La interpretación he emitido, no es interpretación de sentido, sino juego sobre el equívoco... En esto insisto y he insistido sobre todo durante la conferencia de prensa, que si se alimenta el síntoma, lo real, con sentido, no se hace sino darle continuidad de subsistencia... En la medida en que la interpretación de la intervención analítica recae únicamente en el significante, en esa medida puede algo retroceder del campo del síntoma... Es en la medida que se llega a reducir todo tipo de sentido que se llegará a esa sublime fórmula matemática de la identidad de sí mismo con sí mismo, y que se escribe x= x”, y finalmente, “... a partir del momento en que se capta ‒cómo decirlo‒ lo más vivo o lo más muerto que hay en el lenguaje, es decir, la letra; es únicamente a partir de allí que tenemos acceso a lo real”.
Parece claro que la idea que se tenga de la lectura e interpretación va de la mano de la concepción que se tiene de la escritura. Ya hemos visto que para los cabalistas son las letras del nombre de Dios, carente este de significado el que estructura el texto de la Torá.
Las letras del nombre de Dios se van combinando y permutando de distintas maneras con las otras letras del alfabeto ‒nos enseña Scholem sobre la concepción cabalística del texto‒ y forman los nombres divinos sustitutos que sí pueden pronunciarse, luego apelativos que parafrasean dichos nombres, para combinarse y formar finalmente las palabras generales del vocabulario. El resultado de este proceso es la Torá tal como se nos presenta y leemos hoy.
Toda esta concepción tiene sus consecuencias en cuanto a la forma de lectura e interpretación del texto. Dice Scholem (1987):
“Los iniciados, que conocen y han comprendido estos principios de permutación y combinación, pueden reconstruir inversamente a partir del texto, caminando hacia atrás, el tejido original de los nombres”.
Tras las palabras generales el intérprete va a la búsqueda de los nombres que conducen al Nombre de cuya raíz nacieron.[3]
Como se observará no hay aquí una búsqueda de comprensión del sentido del texto, sino la composición literal que da cuenta del nombre cifra, Scholem (1987) lo dice claramente:
“Finalmente debemos decir aquí que el principio que concibe a la Torá como un tejido realizado de ese nombre no aporta ninguna contribución a la exégesis concreta de las Escrituras”. Y más adelante agrega sobre lo que implica el texto de la Torá concebido así: “Considerada desde esta posición, la Torá es un absoluto que antecede a todas las fases de interpretación humana, la cual, por más profundamente que intente penetrar, representa siempre, a la fuerza, una relativización al carácter absoluto y carente de significado de la revelación divina”.
Y si Norberto Rabinovich (2005b) nos refiere que el Uno ‒operador estructural de la función fonológica del lenguaje‒ denominado también Nombre del Padre “se encarna en un corpus literal singular que constituye el rasgo unario como marca distintiva de la identidad de cada sujeto”, siendo “el único representante del sujeto por relación al universo de los otros”; Gershom Scholem (1987), refiriéndose a la idea de los cabalistas de que existe un camino real para comprender la Torá compuesta de 340.000 letras en su aspecto externo pero que abarcaría en realidad 600.000 que por algún secreto se nos escapa, nos dice:
“cada uno de los israelitas poseería una letra dentro de esta Torá mística a la que su alma permanece ligada, y solo podría leer la Torá de acuerdo a una forma que le vendría predeterminada por su raíz”.
III.- Parece ser que la primera referencia al concepto del Nombre del Padre utilizado por Lacan data de 1951, un año después de que Lévi-Strauss publicara su Introducción a la obra de Marcel Mauss. Markos Zafiropoulos (2002, 2006) ha señalado lo que Lacan le debe a Lévi-Strauss en el origen del concepto del Nombre del Padre y en particular a lo desarrollado en dicha introducción.
Allí Lévi-Strauss, analizando el concepto de maná así como otras nociones similares tratadas por Mauss, plantea que las mismas tendrían un valor simbólico cero y que cumplirían una función semántica cuya acción sería la de permitir que el pensamiento simbólico pueda ejercerse. Dice Lévi-Strauss:
“… siempre, y en todas partes las nociones de este tipo intervienen, un poco a la manera de los símbolos algebraicos, para representar un valor indeterminado de significación, en sí mismo vacío de sentido y por lo tanto susceptible de recibir cualquier sentido, cuya única función es colmar una brecha entre el significante y el significado” (cito a Zafiropoulos, 2002).
El propio Lévi-Strauss afirma que los lingüistas ya han formulado esta hipótesis y dice que Roman Jakobson ha planteado un fonema cero. Lévi-Strauss será la pieza clave, bisagra, en la aplicación del modelo de la lingüística estructural a otras disciplinas. Su encuentro con Roman Jakobson será capital, aplicará los descubrimientos de la fonología tomando el concepto de fonema como unidad carente de significación que permite producir significaciones en un sistema de oposición y relaciones, tanto para comprender los fenómenos de parentesco, la prohibición del incesto, así como el concepto de mitema.
Ahora bien, casi al mismo tiempo en 1953 aparecen dos textos de Theodor Adorno sobre la música, uno titulado “Fragmento sobre la música y el lenguaje” y el otro “Sobre la relación actual entre la filosofía y la música”, en los que Adorno incorpora el concepto del nombre de Dios en su teoría de la música.
En el primero de los textos sostiene que la música es un lenguaje completamente diferente al lenguaje comunicativo, no busca transmitir significado alguno, por el contrario tiene el vano intento de nombrar el Nombre mismo:
“El lenguaje musical es de un tipo completamente diferente del lenguaje significativo. En esto reside su aspecto teológico. En el fenómeno musical, lo dicho está a la vez precisado y escondido. Toda música tiene por Idea la forma del Nombre divino. La música –súplica desmitificada, liberada de la magia del efecto‒, representa la tentativa humana, tan vana como ella de enunciar el Nombre mismo, en lugar de comunicar significaciones.”[4] Y agrega más adelante referido a la música:
“Así es casi lo contrario de una trama de sentido. De lo cual resulta el intento de sustraerse por el propio poder absoluto de todo sentido: comportarse como si el Nombre fuera de hecho impronunciable.”
En el segundo texto reafirmando el rechazo a la búsqueda de sentido a la música dice:
“No puede preguntarse qué es lo que ella comunica como sentido… La búsqueda del sentido de la música, de cómo éste se puede desvelar en una identificación racional de su raison d’ être, se muestra así como un engaño, como una pseudo-morfosis que la conduce al reino de las intenciones.” Y un poco más adelante afirma: “Pero el nombre aparece en la música únicamente como puro sonido, desprendido de su portador, y con ello deviene lo contrario de cualquier significar, de cualquier intención de sentido.”
La concepción de Adorno está influenciada fundamentalmente por los trabajos de Scholem ‒aunque este le cuestione en una carta 16 de junio de 1953 cómo la música podría efectivizar el nombre de Dios‒, y también por el texto de Walter Benjamín “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los Hombres” de 1916.[5]
Vemos entonces que a principio de los años 50 del siglo pasado, la lingüística, la antropología, el psicoanálisis y la propia teoría de la música coinciden en ser pensadas a través de la presencia de un mismo operador estructural, llámese este maná, fonema cero, Nombre de Padre o nombre de Dios, concepto que ya encontramos siglos atrás en la teoría lingüística tal cual fue desarrollada por los cabalistas.
Y ello ocurre en un tiempo donde la lingüística se transforma en la ciencia de cabecera al ser tomada como modelo para el resto de las otras ciencias. ¿Cómo explicar este hecho? Parece ser que nos encontramos en un tiempo donde los desarrollos sobre el lenguaje tomaron un camino para encontrarse con desarrollos similares de la tradición mística judía presente desde hacía siglos.
Como bien dice Habermas “detrás del siglo XVIII no hay ningún Occidente judío, sino solamente la Edad Media del gueto” marcado por la tradición talmúdica y cabalística. Muchos pensadores judíos no parecen haber sido plenamente conscientes de la influencia de dicha tradición sobre ellos.
Lo que plantea Habermas para los filósofos judíos y su influencia en el idealismo alemán: ‒“la hermenéutica rabínica y sobre todo la hermenéutica cabalística de las Sagradas Escrituras habían venido educando durante siglos al pensamiento judío en las virtudes exegéticas del comentario y del análisis”‒ muy bien puede extenderse a otros ámbitos del pensamiento
Y esto es justamente lo que el propio Lacan señala en el seminario 21 (clase del 23 de abril de 1974) cuando dice que el judío llegó a la ciencia con su tradición talmúdica de leer a la letra vaciando de sentido el decir. Al tomar el relato bíblico del árbol dice Lacan:
“No estoy en contra de leer eso… No estoy en contra porque está lleno de sentido. Justamente de eso habría que limpiarlo. Quizá si… se repara todo el sentido, habría una posibilidad de acceder a lo Real”; y luego de manifestar que el judío talmudizó la Biblia, dice:
“Lo cierto es que resulta sorprendente que haya bastado con esa cosa sagrada, ¡escrita!, la Escritura por excelencia, como se dice, para que ellos volvieran a lo que los griegos prepararon [se refiere a la ciencia]… Está bien claro que si el Talmud tiene un sentido, consistiría precisamente en vaciar de sentido ese decir, o sea no estudiar más que la letra… Esto me autoriza, yo diría, a actuar como ellos, a no considerar como un campo prohibido lo que llamaré espuma religiosa, a la que recién recurría. Llamo aquí ‘espuma’ al sentido, simplemente, el sentido a propósito del cual yo intentaba precisamente hacer la limpieza…”
¿Se puede afirmar que ello haya sido así efectivamente en los casos de Roman Jakobson y Levi-Strauss? En todo caso, se sabe que el segundo de ellos recibió la influencia directa de su abuelo rabino con el que convivió desde los 6 a los 10 años.
En 1919, unos años antes de que Jakobson participara del Círculo de Praga (¡cómo no pensar en la Praga de la leyenda del golem del rabino Loew!), Gershom Scholem comienza sus estudios sobre el lenguaje en la tradición cabalística. Así nos lo cuenta:
“Fue por aquellos meses [de 1919] cuando tomé la decisión de consagrarme al estudio de la literatura cabalística y de redactar una disertación sobre la teoría del lenguaje de la Cábala. Yo había venido desarrollando desde hacía largo tiempo algunas ideas audaces sobre este tema, ideas que pretendía confirmar o refutar en este trabajo” (Scholem, 2007).
En la carta ya citada del 16 de junio de 1953 invita a Adorno a un curso que dará sobre la teoría del lenguaje de los cabalistas, y todo ello cristalizará en un texto fundamental que publicó en 1970 con el título de El nombre de Dios y la teoría lingüística de la cábala, luego de hablar del tema ese mismo año en las jornadas Eranos.
La obra monumental de Scholem rescató toda una tradición cuya influencia, como lo señalamos más arriba, marcó la entrada del judío al mundo occidental. La tradición textual judía tuvo su expresión más radical en el lugar que ocupó en ella el nombre de Dios. Muchos de sus exponentes no fueron conscientes de que ellos portaban la tradición del Nombre en una época que se jactaba, y se jacta aún, de anunciar su liquidación.[6] Ninguna historia del lenguaje y de la escritura en occidente debería seguir silenciando la influencia, hasta hace poco oculta, de la tradición mística judía.
Arte*: Mark Zajárovich Shagálov, este cultor del expresionismo a quién Henry Miller denominara: “Un poeta con alas de pintor”, nació en Vitebsk (Bielorusia). (1887-1985). Chagall Desarrolló durante más de ochenta años un arte inspirado en el amor, los recuerdos, las tradiciones judías y rusas.
Bibliografía
-Adorno, Theodor (2000): Sobre la música. Paidós. Barcelona.
---------------------- (s/fecha): Fragmentos sobre las relaciones entre música y lenguaje.
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/fragmento%20sobre%20las%20relaciones%20e
-Benjamin, Walter (2007): “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los Hombres” en Walter Benjamin Conceptos de filosofía e historia. Caronte. Argentina.
-Cúneo, Pablo (2017): Del Nombre de Dios al Nombre del Padre. La teoría lingüística de la cábala y el psicoanálisis. https://www.elsigma.com/psa-y-ciencias/del-nombre-de-dios-al-nombre-del-padre-la-teoria-linguistica-de-la-cabala-y-el-psicoanalisis/13314
-Freud, Sigmund (1979): Sigmund Freud-Karl Abraham. Correspondencia. Gedisa. Barcelona.
-Habermas, Jurgen (1984): Perfiles filosóficos-políticos. Taurus. Madrid.
-Lacan, Jacques (1977): Psicoanálisis. Radiofonía & televisión. Anagranma. Barcelona.
------------------- (1980): La tercera en Actas de la Escuela Freudiana de París. Petrel. Barcelona.
------------------ (1992): El reverso del psicoanálisis. Seminario 17, Paidós. B. Aires.
------------------ (1999): Las formaciones del inconsciente. Seminario 5. Paidós. B.Aires.
------------------- (1974): Los incautos no yerran. Los nombres del padre. Seminario 21. Inédito.
-Lévi-Strauss, Claude (1971): Introducción a la obra de Marcel Mauss en Marcel Mauss Sociología y Antropología. Tecnos. Madrid.
-Scholem, Gershom. (1987): La cábala y su simbolismo. Siglo XXI. México.
------------------------ (1999): El nombre de Dios y la teoría lingüística de la Cábala en Cábala y deconstrucción. Azul editorial. Barcelona.
------------------------ (2007): Walter Benjamin. Historia de una amistad.Debolsillo. Barcelona.
-Rabinovich, Norberto (2005a): El Nombre del Padre. Articulación entre la letra, la ley y el goce. Psicolibros Ediciones. B. Aires.
--------------------------- (2005b): Lágrimas de lo real. Un estudio sobre el goce. Psicolibros. B. Aires.
-Zafiropoulos, Markos (2002): Lacan y las ciencias sociales. La declinación del padre (1938-1953). Nueva visión. B. Aires.
------------------------- (2006): Lacan y Lévi-Strauss o el retorno a Freud (1951-1957). Manantial. B. Aires.
[1] Ver la carta de Freud a Karl Abraham del 3/5/08 y la respuesta de este en la carta del 11/5/08 donde, entre otras cosas, le dice: “La manera talmúdica de pensar no puede, por cierto, desvanecerse súbitamente en nosotros”.
[2] Ver mi texto anterior Del nombre de Dios al Nombre del Padre. La teoría lingüística de la cábala y el psicoanálisis en el que sigo el derrotero del lugar del nombre. Desde el desciframiento de las escrituras antiguas, donde se inscribe la obra de Freud, pasando por la teoría de los anagramas de Ferdinand de Saussure y su semejanza con la teoría del nombre de Dios en la cábala, hasta llegar al concepto de Nombre del Padre en Lacan,
[3] Freud no procedió de otra manera cuando nos enseñó sobre el olvido del nombre Signorelli, ni tampoco cuando se refirió al olvido del nombre como modelo de la interpretación de los sueños. Ver mi texto Del nombre de Dios al Nombre del Padre.
[4] Para este fragmento tomo la traducción de Adorno (2000) teniendo en cuenta algunas variaciones de Adorno (s/fecha).
[5] Walter Benjamín reflexionará sobre el lenguaje en dicho texto de 1916 y lo hará desde la tradición judía teniendo presente el relato bíblico, así como la tradición mística. Los intercambios con su amigo Gershom Scholem están en el origen de dicho texto, dirá que el lenguaje humano es un lenguaje con intención para la comunicación y por tanto un lenguaje caído. Antes de la caída había una correspondencia directa entre el nombre y la cosa que se manifestaba plenamente al ser nombrada; en el lenguaje humano, ya no es así. Se ha perdido el lenguaje nominal paradisíaco y divino. Hay un pasaje de Adorno inmediatamente anterior al último que cité y que dice: “Como lenguaje, la música tiende al nombre puro, la unidad absoluta de cosa y signo, que en su inmediatez han perdido todos los sabores humanos. En los esfuerzos utópicos y a la vez sin esperanzas por hallar el nombre se encuentra la relación de la música para con la filosofía…”.
[6] No se les ha escapado a los cabalistas el significante shem (“nombre”) como llave que da cuenta de de ese encadenamiento esencial en la tradición judía: Shem (Sem, de ahí semitas) – haShem (“el Nombre”, forma de llamar a YHWH al no poder pronunciar su nombre – shemá (“escucha”, término con el que se conoce la profesión de fe judía que dice: “'Escucha Israel, Adonai es nuestro Señor, Adonai es Uno' ”, donde se dice Adonai está escrito el impronunciable YHWH) – Moshé (Moisés).
© elSigma.com - Todos los derechos reservados





















