» Hospitales
El dispositivo de taller en la clínica de las psicosis09/12/2008- Por Gabriel Belucci - Realizar Consulta

¿Qué aporta el dispositivo de taller al tratamiento posible de las psicosis? Para despejar esta pregunta, es preciso partir de algunas consideraciones sobre la posición del sujeto psicótico en la estructura, para trazar las coordenadas de nuestro quehacer clínico, en las que se inscribe el taller con su especificidad. Se trata de situar lo que este dispositivo comparte con otros y aquello que constituye su rasgo diferencial, que viene dado por una operación de producción. En qué consiste esa operación, cuál es el resorte de su eficacia y cómo cernirla conceptualmente son las preguntas que aborda este artículo.
Para poder pensar qué es lo que nosotros hacemos con las psicosis, hay que partir por lo menos de alguna idea acerca de en qué posición está el psicótico respecto de la estructura. Por eso me pareció interesante empezar por ubicar algunas coordenadas que circunscriben esa posición.
Podríamos pensar la psicosis como una posición que resulta del fracaso en la institución de
Para dar cuenta de esa posición, me serviré de un recurso puntual, que es una formalización que Lacan propone en 1958. Me refiero a los esquemas que él trabaja en
1
El esquema R intenta formalizar la estructura que tiene la realidad ahí donde
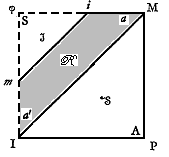
Como puede verse, el esquema está armado como la conjunción de dos triángulos. El triángulo inferior Lacan lo ubica como el campo simbólico, y escribe una S. Y el superior lo designa como el campo imaginario I. En el medio escribe una R, que no es lo real, sino la realidad. Lo que sitúa de este modo es que esto que llama “realidad” surge de la conjunción de lo simbólico y lo imaginario, es un montaje entre lo simbólico y lo imaginario.
En relación con el triángulo simbólico, ubica tres letras: P, que designa al Padre, M, que designa a la madre, pero específicamente —dice Lacan— en tanto objeto primordial, y
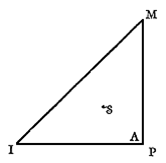
No me extenderé en todas las consecuencias que se podrían sacar de esto, sino que quiero resaltar un par de puntos. El primero: que el hecho de que el Padre ocupe su lugar en el Otro produce la posibilidad de una separación entre un hijo y una madre, cosa que en las psicosis no va de suyo. Por otro lado —y esto es muy importante— el hecho de que este lugar del A (Otro) no se confunda con la madre, que el A (Otro) y la madre no coincidan.
Y hay otra cuestión que en realidad no está escrita en el esquema, pero que es muy importante situarla, que tiene que ver con el modo en que juega la falta en el campo ordenado por el Padre. En la neurosis la característica que tiene nuestra posición con respecto a esa falta es que podemos hacer muchas cosas con eso —nos podemos hacer los distraídos, podemos intentar una serie de recursos para no querer saber de ella—, pero esa falta tiene una inscripción que hace que sea necesaria. No hay manera de eliminarla de nuestro horizonte. Podemos instrumentar toda una serie de recursos con respecto a eso, pero no la podemos eliminar de nuestro horizonte. O sea que esa falta no es una falta contingente, no es una falta que podría estar o no, es una falta necesaria. El hecho de que la falta se inscriba como necesaria depende de este elemento, depende de que el Padre ocupe su lugar en A (Otro).
Cuando el Padre no ocupa su lugar en el Otro, no es que no haya falta. Es decir, no es que en las psicosis no haya falta, sino que es una falta que tiene un carácter contingente, es decir, podría estar o no. Hay un problema muy serio que tienen los psicóticos con la demanda. Se complican mucho con eso, y uno podría suponer que nada le indicaría al sujeto psicótico que la falta en relación con la cual un otro le demanda no podría ser colmada. Digo, él podría de algún modo suponer que podría ofrecerse a colmar esa falta en el Otro. Lo cual es realmente enloquecedor y, cuando algo de esto sucede, bueno, son puntos en los que algo se desarma para los sujetos psicóticos.
Del lado del triángulo imaginario, Lacan escribe tres letras. Estas dos (m—i) tienen que ver con la cuestión del estadío del espejo. Lo que Lacan plantea es que la propia imagen se constituye alienándose en la imagen del otro. Y el problema es que eso lo que establece es una superposición entre la propia imagen y la imagen del otro. Lo que sostiene Lacan es que si nos quedamos en ese nivel hay algo mortífero en esa relación imaginaria. Porque, o queda anulado lo propio, o hay que destruir al otro, que es una lógica esencialmente paranoica. El término que de alguna manera regula eso, y hace que no sea una relación completamente mortífera, es φ, que es el falo imaginario. El falo establece una regulación de la relación narcisista. En última instancia, si bien no está escrito, la eficacia de este elemento se sostiene también en P: es el Padre el que pone en funciones al falo como elemento regulador.
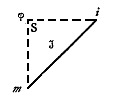
Estos dos triángulos —es decir, la conjunción del triángulo simbólico con el triángulo imaginario— son los que sostienen el campo de la realidad que es un campo que está claramente delimitado.
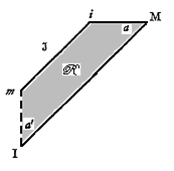
¿Qué es lo que encontramos en este campo de la realidad? Básicamente, dice Lacan, la puesta en relación de dos cosas. Por un lado, las distintas figuras del yo que vamos sosteniendo a lo largo de nuestra historia, porque no es que nosotros nos reconocemos siempre en la misma imagen, y sin embargo, reconocemos que, de algún modo, somos siempre los mismos. Las distintas figuras del yo que vamos sosteniendo a lo largo de nuestra historia se conjugan allí, en el campo de la realidad, con las diversas figuras del semejante, del otro imaginario, con las que vamos entrando en algún tipo de relación. O sea que la estructura de lo que nos encontramos en ese campo de la realidad es lo que los postfreudianos llamaron “la relación de objeto”, tema al que Lacan le dedica el Seminario 4 y en relación con el cual comienza a construir este esquema.
Nos encontramos, entonces, figuras del yo en relación con figuras del semejante, que es de lo que hablamos en nuestra vida cotidiana, y de lo que nos hablan los consultantes durante las entrevistas preliminares. Generalmente nos hablan de eso.
Ahora bien, esta estructura nos remite a una fórmula que seguramente conocerán ($◊a), con la que Lacan escribe el fantasma. Tenemos allí un sujeto que no es el sujeto del inconciente, sino que son, como les decía, distintas figuras imaginarias del yo, con distintas figuras del otro, del semejante, que están conjugadas de algún modo.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que la realidad es lo mismo que el fantasma? Bueno, no creo que Lacan sostuviera eso. Lo que Lacan afirma es que tienen una estructura homóloga. El marco que sostiene el fantasma y el marco que sostiene la realidad son en esencia el mismo. En todo caso, la realidad y el fantasma funcionan como una especie de anverso y reverso, al modo de una banda de Moebius (referencia a la que Lacan apela de manera explícita). El fantasma sería algo así como el “reverso de la realidad”, pero no son lo mismo.
Todo esto que acabo de situar, es en verdad posible, porque P (Padre), ocupa su lugar en A (Otro). Plantearemos ahora la pregunta de qué pasa con estos elementos cuando tenemos la situación de “no P (Padre) en A (Otro)”, cuando el Padre no ocupa su lugar en el Otro. La respuesta topológica que da Lacan a esto, o sea, el esquema que intenta responder a esta pregunta, es el que se conoce como el esquema I.
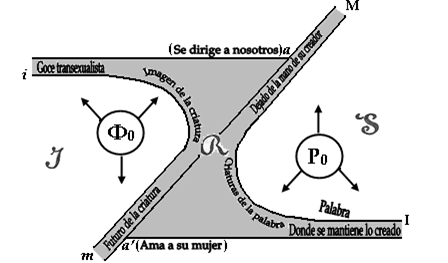
El esquema está armado, y esto es interesante, con los términos del delirio de Schreber, porque lo que Lacan propone es que, si bien hay una realidad que sería de algún modo la misma para todos en la neurosis, en las psicosis no sucede lo mismo, sino que la realidad es la que cada psicótico ha podido reconstruir. Entonces, lo que él arma tiene que ver con los términos del delirio de Schreber. No obstante, ubica ahí algunas cuestiones que se podrían extrapolar a las psicosis, más allá del caso Schreber.
Notemos un par de puntos. Primero, que estos dos términos —uno de ellos está escrito como Φ, falo simbólico, que en realidad es el que sostiene el funcionamiento del falo imaginario φ—, estos dos términos que son el Padre (P) y el falo (Φ), que estaban efectivamente en dos vértices del esquema R, acá aparecen afectados de un índice 0 (P0 y Φ0), lo que quiere decir que no están en funciones. Ni el Padre ni el falo están en funciones. Y lo que eso produce es una progresiva disolución del orden imaginario y del orden simbólico. Las flechas indican que hay una progresiva desarticulación de esos dos campos. A estas dos escrituras, Lacan las llama abismos, abismo simbólico y abismo imaginario.
Es de notar que, como queda claro en el esquema I, esta realidad no es una realidad delimitada, no tiene límites que la enmarquen, al contrario, es una realidad abierta y esto, en rigor, matemáticamente es una asíntota. O sea que está en permanente disolución, sin llegar nunca a disolverse por completo.
Es importante señalar que allí donde en el esquema R tenemos
Éste es el lugar donde Lacan sitúa el delirio, pero, ¿específicamente qué del delirio? Algo que es en sí bastante extraño, que es lo que se llamó la metáfora delirante. ¿Cómo entender esa figura de la metáfora delirante? Es una expresión rara, en el sentido de que no es una metáfora estrictamente hablando. En las psicosis, justamente, no hay metáfora como tal, pero Lacan de hecho utiliza, en
Una metáfora, tal como Lacan la define, es una operación de sustitución significante, de un término significante por otro, y en el Esquema R, la sustitución que opera es ésta: P/M, que es una escritura abreviada de la metáfora paterna. La fórmula completa es más larga, pero básicamente lo que tiene lugar es una operación en la que el significante paterno sustituye otro significante que, en la escritura ampliada de la metáfora, Lacan escribe como Deseo de
Este significante materno (M) efectivamente lo encontramos en el esquema I, y es muy interesante, porque lo que aparece como una de las formas posibles del Otro en la psicosis, es un Otro que, en primer lugar, no se diferencia del lugar simbólico: quien encarna ese lugar aparece como equivalente del lugar simbólico, es decir, no hay una diferencia entre el lugar simbólico y quién lo encarna, el Otro (A) es quien lo encarna. Y además es un Otro que, como la falta es contingente, puede aparecer en ciertas circunstancias como no afectado por una falta, es decir, como Otro que totaliza el saber, si lo puedo decir así.
De hecho, en la clínica ésos son los puntos en los que se constituye un Otro persecutorio. Aparece una figura de un Otro en la que coinciden el lugar del gran Otro con quien lo encarna, y además ese Otro aparece totalizado. No aparece afectado por una falta. ¿Con qué cuenta el psicótico con respecto a eso? Uno de sus recursos —pero no el único— es éste: I/M, con lo cual podría intentar sustituir a ese lugar de un Otro consistente que totaliza el saber y que de algún modo lo goza, sustituir a esto algún otro elemento que le permita acotar ese lugar de un Otro consistente.
Schreber, en sus Memorias, dice algo que es muy interesante citar:
[...] Dios pide un goce continuo, en correspondencia a las condiciones de existencia de las almas con arreglo al orden del universo [...].
E inmediatamente afirma:
[...] Es mi misión ofrecérselo [...] en la forma del más vasto desarrollo de la voluptuosidad del alma [...].
Y agrega:
[...] Y toda vez que algo de goce sensual sobre para mí, tengo derecho a tomarlo como una pequeña compensación por el exceso de padecimientos y privaciones que desde hace años me ha sido impuesto [...].
En este párrafo me parece que Schreber —de manera muy lúcida, como suele suceder en las psicosis— nos dice de qué se trató la construcción de su delirio. Por un lado hay la figura de un Otro absoluto, que ejerce sobre él esta especie de exigencia de goce permanente, pero él produce con respecto a eso una misión: ofrecerle a Dios el cultivo de la voluptuosidad, que no es lo mismo que quedar solamente a merced de ello. Produce una misión, y agrega que, en relación con eso, él pudo extraer una parte de goce para sí, que no es poco.
Esto nos lleva nuevamente al esquema R. Hay, en
Con respecto a esto, hay una referencia del campo de las artes plásticas que puede ser esclarecedora: las representaciones en perspectiva. La perspectiva es algo que nos parece natural, y en realidad es algo raro si se lo piensa un poco, porque lo que se hace en las representaciones con perspectiva es ubicar un punto a partir del cual se trazan una serie de líneas, y la representación en perspectiva se va construyendo a partir de esas líneas, que se trazan teniendo como referencia ese punto. Ese punto se llama punto de fuga. En la representación con perspectiva, que es una invención del Renacimiento, se trata de esto, de que hay un punto, que en realidad es un punto que no tiene representación. El punto de fuga no se corresponde con ningún punto del espacio representado. Es un punto que tiene que permanecer excluido de la representación para que la representación sea posible.
Volvamos al esquema I. Si nos encontramos en el terreno de las psicosis, esa extracción de un real que haría posible el campo de la realidad, Lacan propone que no se produce. Es interesante la cita que yo evocaba de Schreber hace un rato, porque lo que Schreber nos dice es que él logra producir, mediante su delirio, la extracción de una parte de goce. Escribe: “Dios pide un goce continuo, [...] pero toda vez que una pequeña parte de [eso] sobre, tengo derecho a tomarla como una [...] compensación”. Es decir que, mediante el delirio, una de las cosas que Schreber pareciera que consigue es extraer una parte de goce.
Esa operación de extracción, en el caso de la neurosis está por así decir garantizada. Está garantizado en la neurosis que hay un real que queda excluido. En el caso de las psicosis no es que no pueda ocurrir, pero no está de ningún modo garantizado, porque el único que podría garantizar eso es el significante paterno. Al no estar en funciones este significante, en las psicosis eso se puede dar, pero hay que producirlo en acto. Esa extracción de goce, no es nada que esté garantizado a priori, sino que hay que poder producirla.
Schreber produce esto mediante su delirio, pero la apuesta es pensar qué relación podría tener el dispositivo de taller con esto. Porque el delirio no es el único modo de producir una extracción de goce. Schreber es Schreber y no nos encontramos habitualmente con pacientes con esas características. Creo que uno de los grandes obstáculos del tratamiento de las psicosis durante muchos años fue que los analistas esperaban encontrar Schrebers, y pensaban que el único recurso para tratar una psicosis era la construcción del delirio.
Dicho sea de paso, tampoco es lo único que hace Schreber. Por un lado se arma una misión, y consigue extraer una parte de goce, pero no hay que olvidar que Schreber publica sus Memorias, y eso en el Esquema I Lacan lo escribe arriba, con esta frase: “Se dirige a nosotros”. O sea que lo que está diciendo Lacan es que la publicación de sus Memorias es el testimonio que Schreber le da a la posteridad, y de hecho es muy eficaz porque hoy seguimos hablando de él después de 105 años. Schreber arma un otro que no es M. El destinatario de su testimonio no es el Otro que lo podría gozar, sino que es una instancia del otro distinta, que se constituye mediante el testimonio, no estaba antes. En la medida que él puede producir su testimonio, arma un otro distinto.
2
Ésa es la solución que podríamos llamar delirante, que durante años fue casi la única que los psicoanalistas estaban en condiciones de pensar. En los últimos años, afortunadamente, me parece que se pudieron pensar unas pocas más, y creo que el trabajo que nosotros hacemos en los hospitales tuvo mucho que ver con esto. En función de ese trabajo la teoría fue interpelada y se tuvo que enriquecer de algún modo, para poder dar cuenta de muchas situaciones que en la perspectiva más clásica no se podían incluir. En este sentido, me parece que se fueron delimitando otras dos estrategias posibles con las cuales podría contar un sujeto psicótico para, de alguna manera, responder a la debacle de la estructura que no son el delirio, que no son la operación sobre el delirio.
La primera es una estrategia sobre la que, entre otros autores, en nuestro medio escribió con bastante claridad Élida Fernández (3). Ella se encontró con algo escrito por Lacan en
Es decir que el delirio no es que lo toma todo, ni siquiera en su momento de máxima eclosión, sino que se conserva en alguna medida cierta relación con un otro que funcionaría como un semejante. Y Lacan agrega: esto es lo que podemos leer en Aristóteles, en la Ética aristotélica, cuando él dice que la amistad es la esencia del lazo conyugal. La palabra en griego es φιλία, amistad, y eso es lo que Élida Fernández de alguna manera descubre en el texto de Lacan. Estaba ahí, no es que no fue escrito, pero no se habían sacado consecuencias hasta que ella lo descubrió y empezó a conceptualizarlo un poco más.
Lo que ella empezó a plantear es que hay toda una vertiente de la transferencia en las psicosis que se organiza en relación a este eje. Nosotros no somos para el sujeto psicótico sólo potenciales perseguidores o, digamos, Otros que podríamos funcionar en la línea de la erotomanía como quien los ama. No somos sólo eso, eso es un avatar posible, no es que no pueda pasar, sino que muchas veces, y en verdad la mayor parte del tiempo, funcionamos como ese resto de la relación con un semejante, que, cuando se puede avanzar en esa línea y cuando esto se puede sostener, arma algo así como alguna escena más habitable. Si bien no hay escena, estrictamente hablando, porque la escena estaría enmarcada con la misma estructura que el campo de la realidad, se arma algo así como una escena habitable, donde también el psicótico instituye un otro que no es el mismo que lo persigue o lo ama (en el sentido de la erotomanía).
Es decir que otro recurso con el que podemos contar en la clínica con pacientes psicóticos es éste, es apostar a la institución de algún tipo de “ficción escénica”, si se lo puede decir así, que permita restituir una dimensión del otro que está, no en la línea de M, tampoco en la del “se dirige a nosotros”, sino en la línea del “ama a su mujer”, algo así como un otro más amable —no “amante” en el sentido de la erotomanía, sino amable.
La segunda estrategia (o la tercera, si consideramos la solución delirante como la primera) sería la producción de algún tipo de objeto que funcione en acto como la extracción de un real que no está garantizada por estructura. Eso que para los neuróticos está garantizado por estructura, como les decía, en las psicosis hay que producirlo en acto. En lo esencial, la apuesta del dispositivo de taller tiene que ver con eso. Su rasgo específico es apuntar a la producción de algún tipo de objeto que funcione como la extracción de un real, que pueda funcionar, no siempre se da. Que pueda funcionar eventualmente, en acto, como la extracción de un real no garantizada por estructura.
Ahora bien: ni el taller, ni ningún otro dispositivo para el tratamiento de las psicosis, están planteados como dispositivos únicos. Con pacientes neuróticos, resulta posible armar esa ficción transferencial que consiste en que el paciente viene a nuestro consultorio, y el dispositivo es lo que se arma ahí, en ese espacio del consultorio, con nosotros. En las psicosis, entiendo que las cosas no están planteadas de este modo, ni siquiera en los consultorios privados, porque hay práctica en consultorios privados con pacientes psicóticos, pero me parece que cuando eso logra funcionar de algún modo, es porque se instituye algún tipo de pluralización de dispositivos, incluso trabajando en consultorio privado. Es difícil pensar una práctica con pacientes psicóticos en la que hubiera un único dispositivo.
¿Qué es lo que permite esa pluralización de dispositivos? Primero, que haya espacios delimitados unos de otros. Ya que el sujeto psicótico se mueve en una realidad que no está delimitada, la existencia de varios espacios, también en acto apuesta a crear algún tipo de delimitación ahí donde no la hay.
Una segunda consecuencia: si nosotros comparamos, por ejemplo, lo hecho en los talleres con lo que sucede en los tratamientos llamados individuales, es interesante situar que cuando en un taller empiezan a surgir cosas que tienen que ver con el armado de un delirio, o con alguna cuestión que remite al espacio de tratamiento de cada uno de los pacientes, en general lo que se tiende a hacer es de algún modo acotar la aparición de estas cuestiones en el marco del taller y reenviar a que ello sea trabajado en el espacio del tratamiento “individual”.
¿Por qué es interesante esto? Porque se empiezan a delimitar no sólo distintos espacios, sino un espacio que tiene que ver con cierta dimensión de lo público, donde hay otros y se trabaja en un colectivo, versus un espacio donde se apuesta a que empiece a aparecer algo de lo íntimo. Eso que a veces, cuando hay una presentación de enfermos, puede suceder en el marco de la presentación, se puede producir también por la existencia de un dispositivo como el taller, que es un espacio claramente colectivo, y su diferenciación de un otro espacio en el que se apuesta que algo de lo íntimo se pueda producir.
Esto no está garantizado para nada en las psicosis, sobre todo en la esquizofrenia. Hay un claro testimonio, en estos pacientes, de que lo que nosotros entendemos como íntimo, que es nuestro cuerpo y nuestra mente, está invadido por el Otro. No hay intimidad, estrictamente hablando, y hay que producirla.
La tercera consecuencia con respecto a la existencia de varios espacios es lo que se suele denominar “distribución de goce”. Es decir, no aparece ese goce en exceso del cual los pacientes padecen puesto en juego en un único dispositivo, lo cual realmente haría muy difícil hacer con eso, sino que aparece pluralizado en distintos espacios. Cuando se pueden constituir y empezar a funcionar distintos dispositivos, eso produce un alivio, inclusive en el marco de los tratamientos “individuales”. No es lo mismo sostener uno solo el tratamiento de un paciente psicótico que cuando empieza a haber varios dispositivos que funcionan coordinadamente.
3
Estamos ahora en condiciones de plantear algunas cuestiones específicas de lo que tiene lugar en un dispositivo como es el taller. Hay, a mi entender, al menos tres coordenadas que no se podrían ignorar al pensar en qué consiste este dispositivo, dos que no son específicas del dispositivo de taller, que las podría compartir con otros, y una que me parece que es su condición particular, que es, como afirmaba antes, la producción de algo que, en el mejor de los casos, podría funcionar como extracción de un real.
La primera coordenada es que hay en el funcionamiento de cualquier espacio de taller algún tipo de legalidad que está en juego ahí. En principio, porque estos espacios se inscriben en algún tipo de legalidad institucional. En segundo término, porque el taller tiene sus propias reglas de funcionamiento, ya que, si bien hay una flexibilidad y se va encontrando el modo de trabajar, no es que se hace cualquier cosa ahí. Muchas veces el trabajo preliminar es poder ir formulando y explicitando esa regla de funcionamiento, lo cual no es poca cosa para un paciente que tiene una relación en principio de exclusión en relación al campo de
Por otro lado, hay una condición que podría compartir con otro tipo de dispositivos, como por ejemplo los espacios de tratamiento grupal, que es el hecho de que se trata de un dispositivo colectivo. A diferencia de los tratamientos “individuales”, ya sean analíticos, psicológicos o médicos, en los que en principio está el paciente con un profesional, la estructura de este espacio es una estructura colectiva, y en este sentido me parece que tiene una relación con lo público distinta de la que podría armarse en un espacio “individual”. Además, hay algún tipo de circulación planteada, de intercambio entre los integrantes de ese colectivo. No se trata sólo de que compartan un espacio y un tiempo, sino de que haya algún tipo de intercambio.
Habría que mencionar aquí la estructura de los discursos. Lo que posibilita la estructura de los discursos es que haya circulación en relación al otro. Esto en las psicosis está seriamente complicado, y sobre todo en los momentos de descompensación: todo lo que sea intercambios con los otros, como efecto de esa complicación con el lazo social en términos más estructurales está sumamente acotado, o muy complicado. Entonces, una de las características —que no es exclusiva de los talleres, porque en los espacios grupales también algo de eso sucede— es que hay no sólo un colectivo ahí, sino que está planteado de entrada como un modo de funcionamiento algún tipo de intercambio entre quienes participan de ese colectivo. O sea que hay una especie de ficción, si lo podemos llamar así, en el mejor sentido de la palabra ficción, una ficción de que hay ahí un colectivo dentro del cual se produce algún tipo de intercambio.
La tercera característica, que me parece que es la específica del dispositivo de taller, tiene que ver con que el acento va a estar puesto en una operación de producción, y es en eso en lo que me quiero detener un poco más.
Podría ubicar cuatro distinciones posibles en relación a esta operación de producción. En primer lugar, me parece que habría que diferenciar de algún modo la producción entendida como una operación colectiva —es decir que sucede en ese colectivo que se arma en el taller, como efecto de ese intercambio que se produce en el colectivo del taller, como un acontecimiento del funcionamiento del taller— de aquellas producciones que tienen más que ver con la singularidad de cada paciente. De hecho, hay espacios donde se tiende a privilegiar más lo primero —es decir que lo que se produce ahí, es efecto de esa circulación y de ese intercambio— y hay otros espacios que, sin desconocer eso, apuestan más a las producciones que cada paciente puede ir haciendo, y que van a tener necesariamente la marca de su respuesta específica, el modo en que específicamente instrumentan ellos esa operación de producción. Es ésta una cuestión que a veces no está explicitada en los trabajos en los que se intenta pensar el dispositivo de taller, y que me pareció interesante no dejarla pasar.
Una segunda distinción tiene que ver con la diferencia que existe entre la operación de producción tomada como acto, como acontecimiento, y lo que podríamos llamar los productos de esa operación de producción. Me parece que en este espacio suceden dos cosas distintas, por un lado se produce en acto algo, una operación de producción que acontece en el espacio y en el tiempo del taller y muchas veces, no siempre, de esa operación de producción, resultan una serie de productos: dibujos, escritos, lo que fuere. Pienso también que es importante no superponer estas dos dimensiones.
En tercer lugar, interesa diferenciar entre lo que podríamos llamar la materialidad de esos productos, tomados como objetos materiales, del hecho de que eventualmente funcionen —ésa es la apuesta— como la extracción de un real, que implica una operación sobre el goce. Esto quiere decir que el hecho de que se produzca un escrito, que se produzca un dibujo, que se produzca algún tipo de objeto material, no es lo mismo que que haya, en relación con eso, la extracción de un real. Pueden coincidir, o puede ser que se produzca un objeto y nada de esta operación suceda, o puede ser también —me parece que es interesante pensarlo— que esta operación se produzca incluso si no hay un producto material que podamos después cernir en términos concretos.
Sergio Zabalza se preguntaba acerca de una situación que le había sucedido con cierta frecuencia en el Hospital de Día donde él trabajaba, que es que muchas veces los pacientes se iban a charlar al bar que estaba cerca del lugar en el que se reunían, con lo cual parecía que eso conspiraba contra el encuadre y las reglas de funcionamiento del taller. La pregunta a la que llegaba era si la charla, en ese contexto, tenía el valor de un objeto producido que valía en el mismo sentido que estamos planteando, o si había que pensarla como algo más inercial, como algo que iba a contrapelo de la apuesta del taller (4).
En todo caso, me parece interesante no ser rígidos en cuanto a que determinado tipo de objeto o determinado tipo de suceso que se produzca en este dispositivo haya que leerlo necesariamente en un sentido o en otro. La charla podría bien ser la producción de algún objeto que valga como extracción de un real o no, podría ser efectivamente inercial, pero eso vale para cualquier otra producción. Puede ser que se esté produciendo en el sentido de objetos materiales, y que no pase nada en el otro sentido. A veces pasa, hay momentos dentro del funcionamiento de un taller que pueden ser más de inercia, y puede ser que por ahí no haya una producción tan situable en objetos materiales pero que algo esté sucediendo en el otro sentido. Entonces, me parece que es interesante diferenciar estas dos cuestiones.
Por último, hay una diferencia que tiene que ver con el tipo de producto, entendido acá como producto material, con el que cada taller trabaja o que de algún modo apuesta a que se produzca ahí. Planteaba antes que no es lo mismo el objeto material que el objeto entendido como la extracción de un real, pero no es indiferente qué tipo de objetos materiales se producen. Eso tiene algún tipo de incidencia en cómo se puede maniobrar: las condiciones materiales con las que trabajamos nos van a permitir instrumentar eso de un modo o de otro con mayor o menor facilidad. No es lo mismo un taller de artes plásticas, que un taller literario, que un taller de dramatización.
Por un lado habría ciertos objetos que tienen una relación más facilitada con el campo del sentido. Pensaba sobre todo en talleres en los que lo que aparece como producción tiene que ver con la escritura, o incluso con ciertas puestas en escena. Cuando trabajamos con escritura o con dramatizaciones, con ese tipo de materialidad, pareciera que se facilita cierta relación con el sentido que con otro tipo de producciones no está tan facilitada.
En los talleres que tienen que ver con la dramatización encuentro que hay también una relación facilitada con el armado de algún tipo de escena, que por estructura no está garantizada, y que por eso es interesante cuando eso sucede. A veces sucede en los tratamientos individuales: en un interesante artículo de Karina Wagner y Fernando Matteo (5), se relata cómo en el espacio “individual” una paciente iba armando progresivamente una ficción en la que “jugaban” a que iban a un bar a charlar, y aparecía un mozo como tercero. Por supuesto, en un taller de dramatización esto va a estar pensado ya como la apuesta del taller, ya de entrada hay una cierta orientación que va en esa dirección.
Otras producciones materiales —me refiero sobre todo a las producciones plásticas— creo que tienen una relación privilegiada con ciertas formaciones imaginarias, que se podrían pensar como un modo de tratamiento de ese real no parcializado que se presenta en las psicosis, de ese goce invasivo que se presenta en las psicosis, por fuera del recurso al sentido. Es decir, allí donde la producción —por ejemplo— de un texto delirante queda fuera de la cuestión. No se trata de eso, sino de tratar ese goce invasivo de otro modo. Importa avanzar en la lógica del trabajo con este tipo de formaciones imaginarias, situar cómo opera en estos casos el recurso a estas producciones esencialmente imaginarias.
Hay un caso que está a medio camino entre el trabajo con lo textual y el trabajo con las producciones imaginarias, que es el de las historietas. Éste es un recurso que, cuando se lo puede instrumentar, es interesante, porque pasan dos cosas ahí. Por un lado, la imagen se conjuga con el texto y, por otro lado, una característica que tienen las historietas, que las hace un recurso más que útil para el trabajo con las psicosis, es que las viñetas están enmarcadas. Y, efectivamente, que haya un corte, que haya la delimitación de un espacio, a veces funciona en acto como el establecimiento de esa delimitación que no hay por estructura. Leonardo Favio planteaba algo así como “yo aprendí a encuadrar leyendo historietas”. Es decir que ese corte que opera de diferentes maneras en distintas artes como pueden ser el cine, o en este caso las historietas, pareciera que, según Favio, en las historietas aparece particularmente puesto en juego, de tal manera que se podría operar con eso de un modo más facilitado que con otro tipo de recursos.
Hablaba de objetos que tienen una relación privilegiada con el campo del sentido, otros donde lo que está facilitado es la relación con alguna ficción escénica, otros en los que a mi entender lo que predomina es el recurso a ciertas formaciones imaginarias, y me parece que habría una cuarta posible categoría, que son aquellas producciones en las que lo que está acentuado no es ninguna de las tres cuestiones anteriores, sino la relación entre el producto y el acto de producción, y en las que en todo caso lo importante es que, como resultado de esa operación de producción, aparezca un producto, que —lo diría de esta manera— a su vez puede separarse del paciente.
En verdad, esto se podría aplicar, no sé si a todos, pero a muchos formatos de taller. Se puede trabajar con producciones gráficas y también vale eso como producto, pero hay formatos en los que lo que está acentuado es eso. No están acentuados ni la relación posible con el sentido, ni con alguna ficción escénica, ni con alguna formación imaginaria, sino que lo que está acentuado es un producto del cual el paciente se desprende. Entiendo que ésa es la lógica fundamental de todos aquellos dispositivos en los que lo que está en juego es algún tipo de trabajo. A veces funcionan, no siempre, depende de cómo estén armados, pero me parece que ahí la posibilidad de la extracción de un real, cuando se da, viene dada por esa característica de producto separable que tiene el objeto. Por otra parte, ese tipo de dispositivos en los que está planteado un trabajo tienen un aditamento que creo que es muy interesante, que es la posibilidad de un pago, porque es sabido que el pago mediatiza, es un elemento mediatizador, y ya que en las psicosis no se cuenta con el falo —que esencialmente es lo que para nosotros funciona como medida— es interesante cuando en acto —nuevamente— algo de ello puede llegar a funcionar. Hay, entonces, un objeto que se produce como algo separable pero que además está regulado por un pago.
La elección de los formatos tiene que ver con distintas cuestiones, desde determinadas apuestas específicas de quien coordina un taller o el servicio a características de los pacientes, porque no con todos los pacientes se puede dar el mismo formato de trabajo. En todo caso, sirve tener en el horizonte de nuestra práctica un abanico de cuestiones pensadas, que es lo que a permite cierto margen de movilidad. Creo que en la clínica de las psicosis, mucho más todavía que en la clínica de las neurosis, la cuestión de que haya multiplicidad de posibilidades es algo importante para que haya alguna eficacia en nuestro trabajo. Cuando comenzamos a avanzar por una vía única o por muy pocos senderos posibles, realmente la eficacia de nuestro trabajo se resiente bastante.
Referencias
(1) Cf. FREUD, S., “Fragmentos de la correspondencia con Fliess. Manuscrito H. Paranoia”. En: Obras Completas, Amorrortu, Buenos Aires 1996, vol. I.
(2) Cf. LACAN, J., “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”. En: Escritos 2, Siglo XXI, Buenos Aires, 1995.
(3) Cf. FERNÁNDEZ, E., Diagnosticar la psicosis, Letra Viva, Buenos Aires, 2001.
(4) Cf. ZABALZA, S., El acontecimiento en el hospital de día (algunos aportes para una estética del corte). En: www.elsigma.com. Sección Hospitales.
(5) Cf. WAGNER, K. y MATTEO, F., Vélame. En: www.elsigma.com. Sección Hospitales.
© elSigma.com - Todos los derechos reservados





















