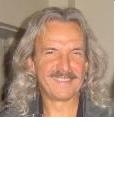» Entrevistas
Entrevista a Juan Jorge Michel Fariña17/11/2009- Por Emilia Cueto - Realizar Consulta

Juan Jorge Michel Fariña, uno de los fundadores del Movimiento Solidario de Salud Mental y Profesor Titular de la cátedra de Ética y Derechos Humanos en la Facultad de Psicología de la UBA relata su experiencia y la de psicoanalistas como Fernando Ulloa o Tato Pavlovsky vividas durante la dictadura militar en Argentina, junto a reflexiones que apuntan a dar cuenta de una ética en acto. El cine como vía regia para el abordaje de la ética. Las hipótesis que se desprenden a partir “Concepciones éticas en la práctica profesional psicológica”, proyecto de investigación que dirige y las implicancias que estos desarrollos pueden tener en el campo del psicoanálisis o los avances científico-tecnológicos y la posición del sujeto frente a ellos, son otros de los temas abordados en este reportaje.
-Usted fue uno de los fundadores del Movimiento Solidario de Salud Mental, que contó con decenas de profesionales abocados al tratamiento de personas afectadas por las consecuencias de la dictadura militar en Argentina, ¿Cómo surgió la idea y cuáles fueron sus alcances?
-El MSSM surgió en 1982, contemporáneamente con el Bancadero y otras experiencias que emergían de la resistencia a
-¿De qué manera intervino el factor miedo en los profesionales y en los tratamientos?
-Ulloa se ocupaba de la supervisión institucional. Todas las semanas se reunía con el equipo y escuchaba pacientemente sus miedos y dificultades. Era un clínico excepcional. Cuando intervenía, lo hacía siempre de manera aguda y muchas veces elíptica. Hablando de los temores, recuerdo que en una oportunidad nos contó la siguiente anécdota: durante los años de la dictadura recibió una derivación a través de un colega de suma confianza. El hombre, de mediana edad, llegó puntual a su primera entrevista y comenzó a hablar de problemas laborales y a contar dificultades de pareja. En determinado momento, interrumpe su relato y le dice a Ulloa: “Doctor, necesito aclararle algo antes de continuar. Yo lo elegí a usted como terapeuta porque le tengo mucha confianza. Y necesito un terapeuta de confianza porque yo soy subversivo y sé que usted atiende subversivos…”. Entonces Ulloa se pone de pie, y señalándole la puerta le dice enfáticamente: “retírese inmediatamente de mi consultorio. Yo no atiendo subversivos”. El hombre se queda consternado, no atina a reaccionar, pero rápidamente se compone, y cuadrándose, se presenta como el capitán fulano de tal, de Inteligencia del Ejército, al tiempo que le dice: “lo felicito Doctor: nunca atienda subversivos”. Me pareció una intervención brillante, porque al tiempo que desmonta la farsa, introduce un plus que no podemos dejar de escuchar. Como buen analista, Ulloa no puede pasar por alto la impostura del discurso. En
-En “Culpa y responsabilidad”, texto publicado en www.elsigma.com, refiere sobre el final: “No hay psicopatología del médico criminal, como tampoco la hay del torturador. Hay sí, elección. Y habrá, o no, responsabilidad respecto de ella.” ¿Lo que acaba de relatar tiene que ver con eso?, ¿Cuales son las consecuencias de esta diferencia?
-Creo que sí. Pero cuando escribí ese artículo no estaba pensando en Ulloa sino en Pavlovsky. Con Tato Pavlovsky supervisábamos, asistíamos a sus laboratorios de multiplicación dramática, que coordinaba junto a Hernán Kesselman y Susy Evans, pero sobre todo íbamos al teatro. Tato fue siempre un gran clínico en el teatro. Toda su dramaturgia puede ser leída como un gigantesco seminario clínico. Son obras brillantes estéticamente, pero sobre todo porque siempre suplementan la escena teatral con otra en la que vibra una cuerda inesperada del sujeto. Pensemos en “Potestad”, por ejemplo, un monólogo que indaga la cuestión de la paternidad en un médico apropiador. La obra recorrió el mundo arrancando ovaciones en los escenarios más diversos, pero además –y esto no es tan conocido– sigue siendo estudiada en las universidades a partir de las lecciones teóricas que ofrece. Nociones como “acto”, “acontecimiento”, “singularidad en situación”, “responsabilidad” y tantas otras que hoy son moneda corriente en la literatura psicoanalítica, fueron anticipadas en las propuestas estéticas de Pavlovsky. La crítica a la supuesta “psicopatología” de los médicos torturadores es una de ellas. Fue introducida por primera vez en “El señor Galíndez”, una obra de inicios de los ´70 en
-También fue uno de los exponentes locales de la crítica al lacanismo durante los años ’80, argumentando la toma de distancia que este movimiento implicaba de la realidad política y social, según su apreciación. ¿Qué elementos tuvo en cuanta para formular esa lectura?
-Yo ya había escrito en 1978 un artículo que analizaba el atravesamiento ideológico en la literatura psicoanalítica. No era un texto improvisado. Había comenzado a estudiar la obra de Lacan en 1974, con Carlos Villamor, en un grupo que integraban además Gustavo Zampichiatti y Mario Di Spalatro, estudiantes de psicología hoy desaparecidos. La presencia de la muerte era demasiado fuerte como para no interrogarnos respecto de sus efectos en nuestra práctica, en nuestra escritura. Era un artículo crítico, pero no tanto del descompromiso político, sino de la banalidad de los textos que pululaban en el ambiente. La obra de Lacan disponible en aquel entonces eran básicamente los Escritos y algún que otro seminario. Era ya una literatura formidable, de una riqueza y estilo inconfundibles. Para seguirla había que estudiar mucho, tener cierta disposición al ejercicio literario. Cuando escribí aquel artículo lo hice consternado por la proliferación de textos que pretendían copiar el estilo lacaniano. Años más tarde, cuando
-¿A más de 25 años sostiene ese pensamiento?
-Una aclaración más. Un par de años después de aquella publicación,
-¿Una de sus pasiones es el cine, lo considera una vía regia para el abordaje de la ética?, ¿por qué?
-En un pasaje que me gusta mucho, Giorgio Agamben dice que el hombre es el único animal que se interesa por las imágenes en sí mismas. Los animales también se interesan, pero sólo cuando las imágenes los engañan; en cuanto el animal se da cuenta de que se trata de una imagen se desinteresa por completo en ella. Por el contrario, dice Agamben, el hombre es el animal que se siente atraído por las imágenes una vez que sabe que lo son. Por eso se interesa por la pintura y va al cine. Y propone entonces una hermosa definición de la condición humana, dice que el hombre es el animal que va al cine. También Alain Badiou se ha referido a la dimensión ética del cine, planteando que a diferencia de las otras artes, el cine no es contemplativo. En el cine libramos una batalla, una batalla cuerpo a cuerpo, una batalla contra la impureza, un combate que acontece durante la proyección misma de
-Como director del proyecto de investigación “Concepciones éticas en la práctica profesional psicológica” dependiente del Programa de Ciencia y Técnica de
-Hay dos grandes ejes. El primero tiene que ver con la obediencia y
-¿Qué otros aspectos del ejercicio de la psicología requieren una más rápida revisión o formulación en torno a la ética?
-El otro eje importante es el de
-¿Cuáles son los alcances que los desarrollos de esta investigación pueden tener en el campo del psicoanálisis?
-El psicoanálisis es una herramienta privilegiada para el abordaje de estos problemas. Pero a condición de ejercerse de manera rigurosa y no a partir de sus atravesamientos ideológicos. No olvidemos que en su momento una conocida psicoanalista de niños, Francoise Doltó se refirió a la restitución de niños por las Abuelas como a un “segundo trauma”, haciendo una equivalencia mecánica entre los niños desaparecidos y los niños judíos huérfanos por el nazismo. Fue en 1987, cuando afirmó que “si se los arranca de la familia adoptiva se le puede estar repitiendo la experiencia que vivieron con sus padres naturales”. La que habla allí no es la analista sino la persona moral que anida en ella. Nosotros deberíamos leerlo como un síntoma de la dificultad para comprender la complejidad que la situación impone. En las antípodas de la afirmación de Doltó, hay una frase de Lacan de 1953, que ha sido ya profusamente citada: “…sabemos efectivamente del estrago, que alcanza hasta la disociación de la personalidad del sujeto, ejercido por una filiación falsificada cuando la coerción del medio se empeña en sostener la mentira”. Los trabajos de investigación de Lo Giúdice, Riquelme y Domínguez, por nombrar sólo a algunos integrantes del
-Usted cita a
-Una vez más, es interesante analizar el contexto en que Zizek introduce el concepto. Es en el marco de su análisis sobre los sucesos de 2003 en Abu Ghraib. Frente al desconcierto de la sociedad norteamericana por las fotografías de prisioneros sometidos a humillaciones, aparecen dos explicaciones posibles: o bien los marines recibieron órdenes de sus superiores, en cuyo caso hay responsables jerárquicos que deben ser sancionados, o bien actuaron por su cuenta, y en consecuencia deben ser juzgados como traidores. Es allí que Zizek propone otra hipótesis. Sugiere que las torturas de Abu Ghraib no se corresponden con ninguna de esas dos opciones: ni fueron actos malvados de soldados individuales, ni tampoco algo directamente ordenado, sino que estuvieron legitimadas por una suerte de “Código Rojo” –de paso se refiere al film protagonizado por Tom Cruise, Demi Moore y Jack Nicholson. Para Zizek, son las condiciones en las que ingresan estos prisioneros –verdaderos “muertos vivos”, o “musulmanes”, en términos de Agamben– lo que legitima el trato que se hace luego de ellos. En Argentina no tuvimos que esperar la guerra de Irak para enterarnos de estas cuestiones. Ya habíamos tenido nuestro proceso de impunidad, nuestros tres tiempos de la exculpación, que se llamaron Punto Final, Obediencia Debida, Indulto. Tiempos cronológicos y lógicos del mayor dispositivo jurídico institucional de olvido que se haya pergeñado jamás. En un período de tiempo relativamente breve, entre 1986 y 1990, los responsables de los crímenes más graves de nuestra historia quedaron todos en libertad, la mayor parte de ellos sin siquiera haber tenido que ir a juicio por sus delitos. Y lo interesante es que todo el proceso fue justificado como una de las formas del bien, o del mal menor. Esa es la suspensión política de
-Recientemente usted publicó en elSigma un artículo sobre el film “El secreto de sus ojos”. ¿El éxito de público es un indicador de esta necesidad de elaboración colectiva?
-Sin duda. Como lo fue en su momento el éxito de Montecristo, que también trataba el tema del amor y la venganza en el trasfondo de los años más terribles de nuestro país. 30 puntos de rating sostenidos en el tiempo y ya casi dos millones y medio de espectadores hablan a las claras de esto. Jean Cocteau decía que “todo éxito debe ser estudiado, porque debe tener sus razones, y en estas razones podemos reconocer nosotros algo del alma de una época”. Por eso es importante para los analistas ocuparse de estas manifestaciones estéticas, porque dan cuenta de la tan mentada “subjetividad de la época”. Como en Montecristo, también en “El secreto…” se juegan dos escenarios. Uno es el del sujeto frente a los deberes sociales. Por qué Morales hace lo que hace en relación al orden jurídico, al contexto político, a sus convicciones sobre el bien y el mal. Pero también se juega el compromiso del sujeto frente a su fantasma. ¿Por qué Morales queda anclado a su propia prisión perpetua? El primer andarivel nos dice mucho sobre la insuficiencia de la ley, sobre el justiciero como analizador de las falencias de
-El avance vertiginoso de la tecnología plantea cambios sin precedentes en la historia de
-Esta pregunta me parece especialmente pertinente. Me permite hablar del tercer eje que, junto con la responsabilidad y la filiación, organiza nuestros escenarios de interrogación ética en los cursos universitarios. Aquí resulta imprescindible hacer mención a las investigaciones de
-En nombre de elSigma le agradezco su participación en este espacio a través del aporte de sus reflexiones, las que promueven líneas para seguir pensando temáticas centrales en el ejercicio de una práxis ligada a la Salud Mental, al tiempo que posibilitan la apertura de nuevos interrogantes.
Juan Michel Fariña Es miembro del Comité Editorial de
Psicoanálisis (UBA) y director del International Journal on Subjectivity, Politics and the Arts. Se desempeña a tiempo completo como Profesor Titular Regular de la cátedra de Ética y Derechos Humanos en
Ha publicado medio centenar de artículos y varios libros, todos ellos en un estilo que combina el ensayo fluido con el rigor académico, incorporando siempre escenarios del cine, el cómic, la literatura y el teatro. Entre sus libros se encuentran: Ética Profesional y Derechos Humanos (Ediciones CBC/UBA, 1995, 2002), Ética: un horizonte en quiebra (Eudeba, 1998, 2002), Ética y Cine (Eudeba, 2000, 2001), La encrucijada de la filiación: tecnologías reproductivas y restitución de niños (Lumen-Humanitas, 2000, 2003). Ética y Magia a través del Cine: el acto de prestidigitación y el acontecimiento clínico (Dynamo, 2009), y La filiación como pregunta epistemológica y como acto creador (Ediciones Letra Viva, en prensa)
© elSigma.com - Todos los derechos reservados