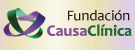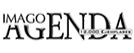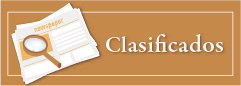Psicoanálisis<>Filosofía


por Ernesto Pérez
Nietszche encuentra su voz, a lo largo de su obra, y su voz es un grito. Nietszche no argumenta: GRITA, y su grito es: ¡Hombres han matado a Dios y no se han dado cuenta de lo que han hecho! Grita de este modo el fin de la metafísica, como lo lee Heidegger, pero grita además que no hay manera de escapar a ella, porque razonamos en los términos de la metafísica, todas las ideas incluso las del él mismo, están teñidas del arraigo donde el ser se perdió.
por María Josefina Regnasco
Puede considerarse que es Sócrates quien inaugura la reflexión filosófica acerca del hombre. Sócrates produce un vuelco en la temática de la filosofía, que de los problemas cosmológicos orientados hacia la physis se vuelve hacia la ética y los problemas humanos. En este sentido, Hegel puede decir que "Sócrates es el inventor de la moral". A diferencia de los physiócratas (Tales, Anaxágoras, etc), Sócrates se interesa por problemas tales como la justicia, el bien, la belleza, la valentía.
por Silvia Ons
La excomunión se localiza en un punto muy preciso de la enseñanza de Lacan, en el que trata de conducir al psicoanálisis más allá del falo, hacia el objeto “a”. No es casual que cuando ubicaba al analista en el lugar del Otro no fuera excluido de la IPA, ya que desde esta posición el analista entra en el campo del discurso universal. Pensarlo en cambio a partir del objeto “a”, equivale a transformarse en una pesadilla de la que hay que liberarse para seguir soñando. En el Seminario interrumpido sobre “Los nombres del padre” había dicho, “la transferencia es lo que no tiene nombre en el lugar del Otro”. De esta manera podemos decir que la IPA excluyendo a Lacan de la lista de nombres, excluye lo que hay del analista.
por Omar Mosquera
Cuando Miller comenta algunos detalles de “Televisión” señala que, con anterioridad a nuestra civilización moderna, la función paradójica del superyó era limitada por el discurso del amo, que tenía capacidad de impugnar. Un tal discurso –dice- podía contener al superyó empleando esclavos que hacían accesorias las maquinarias. Por consiguiente, no había lugar para el funcionamiento pleno del superyó productivo. Eso ha persistido por siglos. Las operaciones de regulación refrenaron el despliegue del ejercicio de ese superyó productivo, generando un modo de vivir conservador donde las transformaciones sociales ocurrían muy lentamente. Y luego algo cambió. El discurso capitalista, señala Miller, es una forma de discurso del amo, que no sólo es incapaz de refrenar al superyó, sino que impera a su servicio. Cuando vemos las consecuencias muy serias, de la ausencia de cualquier tipo de freno a este superyó, estamos hablando del aceleramiento de la Historia.
por Patricio Álvarez
El problema general que intento interrogar es: cuál debe ser la posición del analista ante el discurso capitalista? En Televisión, Lacan da una respuesta inequívoca: el psicoanálisis es la salida del discurso capitalista. Para desarrollar esta respuesta, ubicaré la posición del analista ante los objetos producidos por la conjunción entre la ciencia y el discurso capitalista, que Lacan llamó sucesivamente en su obra: fetiche de la mercancía, letosas, y gadgets.
por Ana Lía Yahdjian
El propósito es ensayar un análisis del contexto actual en donde pudiera desarrollarse la acción lacaniana, es decir el Psicoanálisis aplicado en el territorio del neocapitalismo y su revolución permanente.
¿Acerca de qué configuración reflexionamos hoy? El automatismo de la crisis se presenta como permanente y cíclica, involucrando a todas las esferas de la práctica social. Allí no se cuestiona el modo de producción en las economías, sino que se renuevan las formas transitorias que se reproducirán hasta la próxima crisis.
Es decir que la acumulación del capital establece un modo de dominación articulada a ella y se restablece tras cada ruptura. Al no poder lograr mayor acumulación dentro de un modelo económico con su hegemonía, se requiere una transformación que abarca las formaciones sociales. Esta estructura implica seguir acumulando capital sobre una base social despolitizada que legitime.
por Silvia Bermúdez
Sabemos desde el psicoanálisis que es condición necesaria la creencia en el Otro como pasaje obligado del cachorro humano y es en los movimientos lógicos de la alienación - separación que se constituye. Entrada inaugural donde el grito retorna en llamado. Behajung, afirmación primordial, primer extraño respecto del cual el sujeto neurótico deberá ubicarse. Primer exterior que el paranoico descree.
Creencia, entonces, para no sucumbir al desamparo.
Ser separado de algo, echado al mundo producto de la operación de corte, esa porción desprendida de su ser está perdida y como pérdida causa. "Es un no ser en su propio surgimiento, por eso el ser nunca está en posesión de su ser más propio". Su ser no le pertenece pero lo tiene, "pastor del ser", dice Heidegger, que con su mirada sideral cuida del rebaño, que no le pertenece, pero lo tiene, por eso le va el ser.
por Tamar Zokenmager
En el prólogo a la quinta parte de la Etica titulada De la Potencia del Entendimiento o De la Libertad del Hombre; Spinoza trata del modo o camino para conseguir la libertad. Discute a Descartes lo que este filósofo comprende por unión del alma y el cuerpo, unión que ubica tan sólo en la glándula pineal. En la proposición XXl dice : "El alma no puede imaginar nada ni se acuerda de lo pasado más que durante la existencia del cuerpo." El alma envuelve esencialmente al cuerpo y Spinoza hará la salvedad de que no puede ser destruida totalmente ya que resta de ella algo que es eterno. El alma dura mientras subsista el cuerpo y no puede definirse por el tiempo.
por Esmeralda Miras
Esta investigación se detiene en la lectura de dos textos en particular, Microfísica del Poder y Los Anormales. El interés es detectar aquellos momentos en que Foucault establece una relación entre el poder y el cuerpo. Microfísica del poder es una serie de artículos, entrevistas y conversaciones de la década del 70. Dice microfísica, porque, el poder que le interesa no es el que puede estar representado por el aparato estatal o los representantes globales en general sino el poder que se establece en los ámbitos cotidianos y específicos, la familia, la pareja, la relación alumno maestro, médico paciente etc.
por Sara Saponiskof
Desde mi pesquisa bibliográfica tomo fragmentos textuales del autor. Michel Foucault menciona los saberes sometidos, saberes históricos que estaban presentes y enmascarados dentro de conjuntos funcionales y sistemáticos. Saberes que estaban descalificados, ingenuos, jerárquicamente inferiores, el del psiquiatrizado, enfermo, enfermero, delincuente, saber de la gente que no es un saber común sino particular, regional, diferencial, incapaz de unanimidad y que sólo debe su fuerza al filo que opone al los que lo rodean. Se trataba del saber histórico de las luchas. Voy a acercarme a su concepción de saber: no es ciencia ni conocimiento. Nada hay previo al saber, es lo que un grupo de gente comparte y decide que es la verdad.