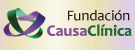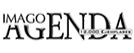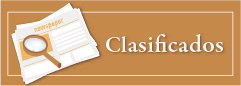Arte y Psicoanálisis

por Maria Marta Depalma
Ella sabe que no se anda por la vida encontrándose con el Ideal y también sabe que no se ofrecerá al sacrificio de “amar al prójimo como a sí mismo”... Eso sería faltar a Su verdad. Y alguna vez escuchó que “Dios ha muerto y mi verdad es lo sagrado”.
por Inés Roch
Si observamos los cuerpos en El Bosco, especialmente los que pinta en sus Infiernos, podemos ver que son sumamente extraños y atípicos para su época, sobre todo si pensamos que su obra fue hecha alrededor del 1500. Recién comienza a verse algo parecido a su pintura con el surrealismo, movimiento pictórico del siglo pasado, influenciado por el psicoanálisis. Dalí dijo que el El Bosco fue el primer surrealista, pero claro, cuatrocientos años antes que apareciera este movimiento. La pintura del Bosco aparece aislada, sin ser consecuencia de un movimiento pictórico u obra literaria. ¿Entonces qué comanda su pintura?
por Elizabeth Barral
Frida Kahlo, su vida, su obra, su sufrimiento han sido motivo de diversas reflexiones.
El desarrollo que se hará en este trabajo tiene como eje los siguientes puntos:
-La identificación en sus distintos registros: simbólico e imaginario.
-La insistencia de un rasgo literal. Rasgo Unario.
-El recorte que dicho rasgo realiza de una parte del cuerpo.
por Viviana San Martín
¿Qué es tener un cuerpo? Si decir “cuerpo” en psicoanálisis es sinónimo de registro de lo imaginario, llamarlo así, no clausura la cuestión como “ya sabida”. Por el contrario, la experiencia psicoanalítica devela un cuerpo que violenta nuestra intuición y las ideas consagradas por otros discursos en la cultura (y que nos habitan a todos). Entonces, voy a abordar esta pregunta por dos extremos opuestos de la clínica: el cuerpo y el desencadenamiento psicótico, por un lado y el cuerpo, cuando funciona la interpretación analítica en el campo de las neurosis, por el otro. Para ello me serviré del trabajo de Lacan sobre la obra de dos artistas: Marguerite Duras y Joyce.
por Peichi Su
Según las palabras del crítico musical Schonberg, Chopin no pecaba de falsa modestia acerca de sí mismo ni de su obra. En 1831 escribió acerca de su “deseo quizá demasiado audaz, pero noble, de crear para mí mismo un nuevo mundo”. Y lo logró. Chopin llegó a crear un estilo pianístico que dominó la segunda mitad del siglo XIX, era un estilo que marcaba una fuerte diferencia con todo lo que se había conocido antes. Convirtió al piano en un instrumento total, en un instrumento que cantaba, que poseía color, belleza, poesía e infinitas sonoridades. Con Chopin, el piano llegó a ser un instrumento imponente y al mismo tiempo íntimo y sentimental.
por Juan Dobón
En el marco de este seminario acerca de la función del analista, e intentando precisar las coordenadas de nuestras intervenciones, consideré oportuno introducir un dilema: el del silencio en la resonancia de nuestro acto analítico, ya que me parece una vía apropiada para pensar justamente este vector ético que es el vector del bien-decir. Vía entonces de dos bordes el silencio y la resonancia.
por Silvia M. Mizrahi
Beckett construye con la ausencia, una ausencia que no busca su resolución en ninguna presencia, sino que es en sí misma lo que causa y posibilita la escritura. Es una ausencia que produce. Es lo que no llega lo que se valora, se destaca. Lo que eso suscita y habilita, es lo que le permite a Beckett hablar de la ausencia multiplicadora. Ausencia no fundada en el ocultamiento de lo que se sabe, sino en el reconocimiento de la limitación de lo que no se sabe.
por Pablo Fridman y Mario Antmann
En el jazz, ocurre una tensión entre lo unificante y lo disgregante, ambas convocan al cuerpo, pero no de la misma manera: lo disgregante es previo y fundamental, es lo disruptivo creacionista, es lo que rompe con el Todo, y abre a lo nuevo imprevisto. La incertidumbre en lo que adviene, uno de los matices del jazz, posibilidad de su creación. Lo que se inventa del lado de no-todo como pedacitos de saber sobre lo real.
por Peichi Su
Musicalmente el Barroco comienza a finales del S. XVI, y para su conclusión se ha tomado como referencia habitual el año de la muerte de uno de sus compositores más representativos: J. S. Bach, quien fallece en 1750. La música barroca es de característica delimitada y definida. Se considera al barroco como un arte suntuoso y a la vez dramático, de estilo recargado, complejo, pero ordenado. Se suele considerar que el arte barroco es la expresión de un estado de ánimo pesimista.
por Alejandro Sacchetti
Entre lo que es natural y cultural no hay progreso, no hay una evolución de lo genético al lenguaje, para Agamben hay un fenómeno de resonancia que produce la actualización, y esto no es sin infancia, que transforma la “pura lengua prebabélica” en discurso humano. Remarcar esto indica el límite en que opera todo lazo social, pues si bien en lazo social es un hecho de discurso, lo que le da vida no es el discurso si no lo que resuena en la infancia, y en esta dimensión el arte se resiste a hacer discurso, pero a la vez es el motor más importante para generar lazo social, la música es el exponente más claro de ese límite, pues lo que resuena, lo que prevalece, –esto no es sin el recupero de la dimensión de la experiencia–, le da a la repetición otro estatuto. En nuestro país se han hecho frases coaguladas de las repeticiones nefastas, de lo no-dicho, de lo corrompido, es más, de lo no enterrado, lo desaparecido. Hecho significativo que las Abuelas sigan recuperando e insistiendo en restituir algo de la infancia perdida para dignificarla.