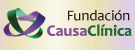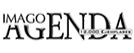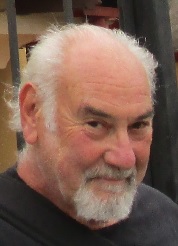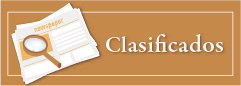Arte y Psicoanálisis

por Álvaro Couso
Ella configura de su semblante un icono, manteniendo el misterio que oculta y devela la tragedia no sólo de su vida sino la de su pueblo sin desentrañar el arcano de su sentido. Diego Rivera le había sugerido: “Tu voluntad tiene que llevarte a tu propia expresión”. Que ella, qué duda cabe, ejecuta.
por Astrid Álvarez de la Roche
Debo decir que el encuentro fue de sopetón, de sorpresa. No había querido asistir al best seller cómico, originalmente presentado en un teatro, y del que todo el mundo hablaba maravillas. Sentía esa resistencia que en ocasiones el sujeto percibe cuando divisa cierta masificación en la que impera el consumo generalizado y que pone – potencialmente – en peligro las modulaciones que permiten la subjetivación del deseo. Ahora (retroactivamente), hay que aceptarlo, puedo catalogarlo como “un buen encuentro”.
por Peichi Su
Al hablar de Wolfgang Amadeus Mozart, Julian Rushton (Profesor de Música de Cambridge y Oxford, y Presidente de la Royal Musical Association) nos dice lo siguiente: Mozart no era únicamente un niño prodigio sino el talento más prodigioso que jamás existió en la música.
por Wanda Weber Marín
Si algo nos aporta la genialidad de Sigmund Freud, es que a partir de él, a uno se le ocurre escuchar las ocurrencias nada graciosas de pacientes histéricos. Nada graciosas, porque hasta el momento en que Freud aborda el trabajo con estos pacientes, el Otro médico les había dado una connotación “embustera” (chistoso, Unbewusst como un ¿embuste?).
por Mabel Groso, Carlos F. Weisse, Gabriela Trapero y Mario Antmann
Lo sublime tiene lugar cuando la imaginación fracasa y no consigue presentar un objeto que se establezca de acuerdo al concepto, es decir la idea no podría presentar un objeto que sea un caso de ella. Lo inconmensurable entonces se hace dolorosamente insuficiente en su posibilidad de representación. El arte contemporáneo podríamos definirlo como aquello que tiene la capacidad de presentar lo irrepresentable que corresponde a un vacío de la imaginación en la medida de esta inconmensurabilidad de la realidad con el concepto
por Enrique Guinsberg
Es muy conocido que, durante gran parte de su vida, Julio Cortázar nunca se interesó, y mucho menos escribió, sobre problemáticas sociales y políticas de su tiempo. Al contrario: siempre fue un escritor claramente afrancesado que se aleja definitivamente de Argentina para radicarse en París en 1951 por su oposición y desagrado al el peronismo que gobernaba su país. Recién es en la década de los '60 que comienza tanto su proceso de politización como un interés por América Latina que marcarían su camino futuro y lo seguirían hasta su muerte en 1984.
por Esteban Sayegh
“En Eudossia, que se extiende hacia arriba y hacia abajo, con callejas tortuosas, escaleras, callejones sin salida, tugurios, se conserva una alfombra en la que puedes contemplar la verdadera forma de la ciudad.” A cada lugar de la ciudad – que es el lugar del caos y la confusión– le corresponde un lugar en la alfombra ordenada en figuras geométricas, líneas rectas, simetrías, alternancias que se pueden seguir a través de toda la urdimbre. Sobre la misteriosa relación entre las dos, alfombra y ciudad, se interroga a un oráculo: “Uno de los dos objetos – fue la respuesta – tiene la forma que los dioses dieron al cielo estrellado y a las órbitas en que giran los mundos; el otro no es más que su reflejo aproximativo, como toda obra humana.” ¿Cuál es entonces ese mapa exacto del universo: la ciudad o la alfombra? El autor de Las Ciudades Invisibles deja esta cuestión en suspenso, alternancia de miradas puestas en relación: mirada desde arriba, hacia la alfombra, y mirada desde abajo, desde la ciudad y la confusión.
por Susana Romano y Marcos Zangrandi
Si bien es un ámbito inalcanzable para la experiencia humana, dada su irrepresentabilidad, los movimientos artísticos de las últimas décadas ha insistido en tomar contacto con el ámbito real. En el caso de Susana Romano, el problema se bifurca. Por un lado sus obras acuden a menudo a la contigüidad de figuras de representación con un contexto entrópico que, antes que contenerlas, discurre con ellas. Esta diferencia entre los dos universos, uno acotado y finito, el otro abundante, excesivo, inacabado, nos coloca frente a la ilusión de la experiencia de lo real. Por otro, el uso de la fotografía y la exposición de un universo objetual, parece afirmar esa misma convicción.
por Carlos Federico Weisse
El arte conceptual se caracteriza por el empleo de medios no convencionales, su difícil comercialización y su carácter efímero. Géneros como el performance, la instalación, el videoarte y el arte en Internet han cobrado tanta validez, que hoy las escuelas de arte han abierto espacio a estas manifestaciones. Si antes lo que preocupaba al artista era el uso de los colores, ahora es el manejo del concepto.
por Paulo Ahumada Rovai
El término “vanguardia” posee un origen combativo en relación al establishment. La vanguardia no reconoce práctica artística sin acción transformadora, así como consagra el carácter decisivo, valiente y anticipatorio del que va más adelante tras la idea de victoria.
Este héroe permanece todavía atado a un imaginario romántico, burgués y antropocéntrico del sujeto cartesiano dueño de sí mismo, capaz de hacer uso de sus facultades extraordinarias para poner al desnudo un modelo decadente.