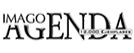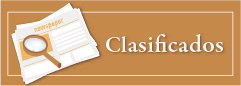Cine y Psicoanálisis

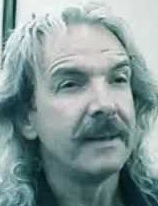
por Lidia A. Pérez de Frasca
El film se exhibió en nuestro país con el nombre de Una vez en la vida, poco feliz elección ya que el título en inglés es Damage, y resume lo que es el nudo de la película. Damage es daño, y de eso trata el film: cómo alguien dañado, porque vivió una tragedia que no pudo elaborar, repite lo no comprendido, buscando en esa compulsión repetitiva, solidaria de la pulsión de muerte la solución que lo libere del goce y el sufrimiento.
por Mariana E. Gómez
Esta película trata sobre las soledades de tres mujeres contemporáneas, enlazadas por un mismo significante: la moda. Por eso, además de ellas, las grandes protagonistas de este film son las marcas. Prada, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Chanel, Calvin Klein, Versace, etc. Estas tres mujeres, con historias diferentes, posiciones diferentes y distintas modalidades de gozar y desear trabajan para la revista femenina más glamorosa de Nueva York.
por Silvia del Carmen Pandolfi
El personaje principal, capitán Gerd Wiesler, es un concienzudo funcionario de la Stasi, capaz de descubrir traidores debajo de las piedras. Actualmente instruye a nuevos miembros de la organización a la vez que se encarga de las investigaciones de los posibles traidores al régimen, entre ellos, a Georg Dreyman, prestigioso escritor de la RDA, que convive con la célebre actriz Christa-Maria Sieland, quien se las arregla para sobrevivir congraciándose con las autoridades. Pero ¿qué ocurre con Gerd Wiesler cuando el azar lo coloca al frente de la operación de investigación de esta pareja?
por Gabriel Martín Yurdurukian
Fassbinder nos presenta la historia de Petra Von Kant, una célebre diseñadora de modas que acoge casi en adopción a una joven –Karin– para convertirla en una modelo exitosa. Tras involucrarse sentimentalmente con la muchacha, y luego de consagrarla como manequen, Petra es abandonada por su pupila, quien regresa con su marido, provocando así una inmensa desdicha en la desengañada protagonista. Términos tales como enamoramiento, narcisismo, negación, castración, Complejo de Edipo, masoquismo y goce, pueden pesquisarse dentro de este drama.
por Marisol Fernández y Laura Tejedor
El profesor de lenguas clásicas de un colegio tradicional inglés, Andrew Croker-Harris, está atravesando un momento significativo de su vida, ya que está a punto de jubilarse tempranamente, en apariencia por motivos de salud. Se lo observa en distintos ámbitos como una persona rígida, distante, analítica en su proceder y ante todo inexpresivo de sus estados emocionales en situaciones altamente ansiógenas. Con el alumnado, se presenta siempre estricto y disciplinado. Sus clases son impartidas en un orden y subordinación solemne, desde su atril elevado del resto del curso.
por Hugo Dvoskin
Abordaremos el film desde la problemática del Padre. No a partir de los “papás” que aparecen, sino de los Nombres del Padre. Para especificarlo aún más, trataremos de atar los cabos con relación a los diversos destinos del nombre Quoyle. Nombre que, pese a la apariencia de ser un significante único, tendrá como todo significante el destino de no significarse a sí mismo. Modo de abordar la enigmática cuestión de las diferencias entre miembros de una misma familia, más allá de las cuestiones genéticas. Ni siquiera el nombre del padre es un significante que se significa a sí mismo
por Mónica I. Santcovsky
Del 2005 hasta ahora, se han desplegado films que aluden a un punto límite de la función del Nombre del Padre, hasta llegar, en algunos de ellos a la Forclusión del Nombre. No es de sorprendernos que una de las hipótesis de la Forclusión del Nombre del Padre se relacione con un acontecimiento social, donde todas las reglas imaginario-simbólicas se descomponen, y la violencia es el escenario cotidiano transformándose en cada país y a su manera en un campo de batalla.
por Emilio Malagrino
Un Perro Andaluz, cortometraje más significativo del cine surrealista, tiene como origen la confluencia de dos sueños de sus realizadores. Salvador Dalí soñó con hormigas que pululaban en sus manos en torno a un agujero, y Luis Buñuel soñó con una navaja que seccionaba un ojo. Las dos imágenes de apariencia antagónicas, ocultan en su seno una matriz angustiante. La presentificación de un corte en lo real del cuerpo. Lo siniestro que bombardea el esquema físico, el mirar, el tocar, como símbolos de la actividad sexual.
por Fernanda Salmerón
Mariano Silverstein es un psicólogo que en razón de haber sido acusado por un accidente de tránsito en el que atropelló a una mujer, se ha acogido a la medida judicial de la probation. Por tal motivo le es asignado asistir a un detective policial, Alfredo Díaz, quien se supone se encuentra en un momento de crisis por haber descubierto recientemente que era engañado por su esposa. Tras haberlo acompañado durante la jornada, Silverstein decide invitar a cenar a su asistido, quien a punta de pistola le arranca la confesión a la mujer del primero (Diana) respecto de cierto affaire amoroso con un profesor del taller literario al que asistió.
por Adrián Tignanelli
Juan Carlos Indart comenta respecto del término “función”: “Funcionar es liberarse de la obligación contraída, cumpliéndola”. En este sentido, un padre es aquel que asume el cargo de “paternidad” y se libera de sus obligaciones en la medida en que las cumpla . No sorprende, entonces, que sea fortuita la circunstancia por la que la función paterna esté encarnada en el padre biológico, pero mucho menos el desinterés de un padre biológico en encarnarla: está muy claro que nuestro personaje permanece libre de cualquier deuda y obligación respecto de una función que -hasta con repugnante sencillez- llega a negar durante un interrogatorio policial.