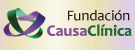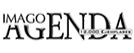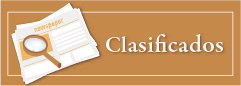Cine y Psicoanálisis

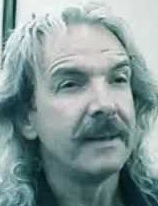
por Ezequiel Lamoglie y Santiago González Bienes
Un clima de densos y dubitativos movimientos, de pocas palabras, de pocos encuentros con el otro. Miradas y palabras cruzadas, dilemas de cada historia que se ponen en juego como cotos de caza al acecho. Nos encontramos pues con un personaje atrapado por su trabajo. Luces artificiales que encuadran las escenas, minuciosidad de la tarea y un semblante sombrío donde las ojeras y una barba crecida de varios días nos dan algunas pistas. Elementos claves que muy bien describen los avatares en los que se encuentra, como espectador, el taxidermista de nuestro filme.
por Mónica I. Santcovsky
El título de la película es en francés: “Vas, vis, et deviens”. La traducción es: “anda, viví y sé”. Interesante traducción porque es la pregunta que guía al niño durante la película y es lo que él interroga a su madre. ¿Qué habrás querido decir con sé, qué es ser? Ese mandato materno se transforma en un enigma para este niño y lo va resolviendo en los tramos finales de este excelente film.
por Hugo Dvoskin
Julia, la protagonista, quien representa a Medea en la versión de Ripstein, comete hechos que el público no haría, ni querría protagonizar, condenados socialmente y de los que en ningún caso se podría hacer apología. ¿Cómo logra Julia-Medea o Eurípides-Ripstein que el juicio del espectador no tenga la crudeza que habitual y lógicamente caería sobre una matricida?
por Marcelo Augusto Pérez
Padre Mario: un cura freudiano, un cínico –ya que rechaza todo convencionalismo-, un virtuoso, un re-negador del discurso capitalista, casi un hereje. Algunos puntos interesantes quedan planteados en el discurrir del guión: ¿qué autoriza una cura?, ¿quién puede ejercerla?, ¿el “artilugio” de un título universitario –al decir del Padre Mario, “un simple papel”- es menester a priori para transferir saber a un Otro, portador también del poder de curación? Y, finalmente: ¿cuáles son las discusiones éticas y científicas que la medicina debe considerar para con el planteo de una cura?
por Débora Hofman
La visión desde una cámara empecinada en una vigilancia distante se convierte en una interpelación al Sujeto. El director hace uso del extrañamiento en la exposición del dispositivo videográfico. Surgirá, a partir de esta interpelación una verdad largamente escondida, asomándose en breves flashbacks que remiten a la infancia y a la huella que ciertos actos dejaron.
por Silvina Inés Maldini
Marie y Jean están casados hace más de veinticinco años. Salen de vacaciones, durante el viaje escasean las frases. Llegan a la casa que está cerrada desde la temporada anterior; se acomodan, ella prepara la cena y después se acuestan a dormir. Al día siguiente Jean va hacia el mar y Marie se queda tomando sol. Pasa un rato largo, ella lo busca con la mirada, no lo encuentra en el agua, tampoco caminando por la playa. Él desapareció. ¿Se habrá ahogado? ¿Se suicidó? ¿La abandonó? ¿Simplemente se fue? El film muestra, en el desarrollo mismo del guión, cómo esta mujer se las arregla para seguir viviendo y qué consecuencias tiene aquel acontecimiento real y arrasador que la remite a una imposibilidad de tramitación psíquica.
por Yago Franco
El cine es -muchas veces- una ventana abierta al modo de ser de una sociedad. También suele poseer una aguda mirada sobre la subjetividad. Por ello es que el cine suele ser una fuente inagotable de indagación para el psicoanálisis. En el “por ello” incluimos ambas cuestiones: los efectos que tiene en los sujetos determinado estado de la sociedad, y al mismo tiempo, los efectos que sobre la sociedad tiene determinado tipo de sujeto.
por Mercedes Gárgano
La condición humana es de naturaleza trágica en tanto entrecruzamiento conflictivo del amor y del odio, del cuidado y la agresión, de solidaridad y egoísmo.
por Pablo Daniel Billone
Billy es un perdedor nato. Cuando su madre estaba dando a luz, los Buffalo Bills ganaban un partido trascendental. La madre no ha podido superar el quedarse sin ver aquel partido en directo. La vida de este sujeto no es más que una suma de intentos de saldar una deuda simbólica con el Otro, deuda “impagable” ya que el comienzo de su propia historia tiene esa estructura: haber nacido el día en que Buffalo salió por última vez campeón. Billy elude ir más allá de su estructura obsesiva, aplastando su propio deseo, culpabilizándose de esa deuda que parece destinarlo a no existir en su propia vida.
por Mónica I. Santcovsky
Película argentina cuyas primeras imágenes se despliegan en una galería del barrio de Once. Toda la película se desarrolla en este escenario. No es casual, se supone, la intencionalidad del director en esta elección. La galería es aquello donde todo parece ser visto y la película nos transmite justamente esta paradoja: aquello que nos es transparente, palabra usada en un momento muy significativo de la película, es al mismo tiempo lo más oculto, al modo de la carta robada.