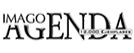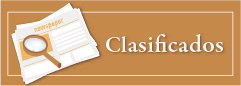Colaboraciones

por Claudio Deluca
Lo que denominamos ¡°el dispositivo¡± anal¨ªtico produce efectos prescindiendo de la intencionalidad yoica, y si bien cabr¨ªa la posibilidad del c¨¢lculo en relaci¨®n al lugar del sujeto f(S)¡ús, no ocurre lo mismo en relaci¨®n al goce, donde no hay posibilidad de c¨¢lculo de significado alguno. Hay ruptura de causalidad entre la articulaci¨®n significante y el factor cuantitativo que lo inviste. De esta manera cuando nos referimos al goce, tenemos que pensarlo desde el encuentro y la contingencia. Si bien partimos de la hip¨®tesis de que la libido inviste representaciones; no hay anticipaci¨®n posible para dar cuenta de cu¨¢l significante va a ser investido libidinalmente y cu¨¢l no.
por Marta Ester Peña
El recorrido de estos ensayos acerca de Moisés y la religión monoteísta está atravesado por la incertidumbre acerca del origen del hombre Moisés, que para el pueblo judío fue libertador, legislador y fundador de su religión.
Con la hipótesis de que Moisés era egipcio, Freud intenta decir al pueblo judío que el fundador de su religión representa un elemento externo. Así, tanto la obra como el padre albergan un punto de extranjeridad.
por Silvina Kessissian
Qué les ocurre a los potenciales “asesinos”, que desde hace tantos años van tras su presa sin acabar su cometido. Evidentemente algo hacen mal. ¿Y si se trata del psicoanálisis, por qué se remitirán solo a Freud cuando apuntan? Será porque si ni siquiera leyeron a Freud, ponerse a estudiar la obra del Dr. Lacan implicaría muchísimo trabajo. La ignorancia que destella en las críticas sobre la obra no leída del Maestro es en si misma, sin duda, un mal comienzo. Conforme a las reglas del arte una crítica para que sea considerada respetable tiene que estar fundamentada, correctamente fundamentada.
por Rómulo Lander
Dejemos claro que para muchos analistas, en los cuales me incluyo, el estudio de la violencia y la destructividad humana no se agota con la propuesta que Sigmund Freud hiciera en 1920. En su trabajo de ese año titulado: Más allá del principio del placer, Freud introduce una novedad importante en la teoría psicoanalítica. Plantea la existencia de una segunda pulsión, a la cual va a denominar: “pulsión de muerte”. Ciertamente la violencia y la destructividad en el hombre no habían sido tema especial de estudio en psicoanálisis, como había sido desde el comienzo el tema de la “sexualidad infantil” que lo llevó al planteamiento de la “pulsión de vida”. Solo después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial es que aparece la violencia y la destructividad humana como un importante tema de estudio para los psicoanalistas de la época.
por Carlos Faig
Con el acto analítico la suposición del sujeto ante el Otro caduca, se disuelve. Se trata de la cuestión de la caída del sujeto supuesto saber. Veamos cómo ocurre esa disolución, que se llamó simplificadamente el deser, a instancias del acto analítico.
La transferencia, según la más conocida definición, pone en juego la instalación del objeto en el Otro. La falta de instrumento copulatorio, el sacrificio fálico que produce a Fi, el falo como significante, se traslada al lugar del Otro bajo la especie del objeto.
por Gladys Saraspe
Una función tóxica puede ser desempeñada por un objeto cualquiera, capaz de captar a un sujeto como lo que haría posible el goce que le falta, cuando por una relación particular de adherencia que el sujeto establece con él, lo eleva a la categoría de tóxico.
por Elsy Margarita Quijano Barahona
El mundo virtual ha abierto puertas insospechadas, de la misma forma en que Freud abriera nuevos horizontes al conocimiento de lo que tácitamente llamamos mente. La realidad virtual es tan alcanzable y paradójicamente intangible hoy, como antes lo fuera la realidad psíquica, ese producto interno tan personal desde el cual un sujeto define sus relaciones con los objetos y con sus pares.
por Hugo Marietán
Esta es una de las preguntas más frecuentes que le hacen a un especialista que trabaja con personas afectadas por estar relacionadas con psicópatas. ¿Cómo me saco de encima un psicópata? Desde luego que no estamos hablando acá del psicópata exacerbado: el asesino serial, el violador secuencial ni el perverso intenso. Sino que hablamos del que el he llamado "el psicópata cotidiano": el que ejerce su psicopatía en la pareja, en la familia, en el lugar de trabajo, en el club. Aquellos que muestran sus rasgos psicopáticos y no son señalados como asociales.
por Luigi Burzotta
Había dado este título a lo que pretendía desarrollar en un discurso, para responder a una cuestión que, promoviendo la eficacia como criterio principal para medir la importancia del psicoanálisis, sometía ya esta praxis bajo la sección genérica de la terapia, en la frase que generaba el título y el argumento de dos días de estudio: “¿El psicoanálisis es una terapia eficaz?” Tengo que confesar que simplemente con este título bajo forma de pregunta, ¿Quién quiere sanar?, tan sólo con el hecho de plantearme una pregunta como ésta, que se encontraba en el vilo de la ambigüedad, pasando por alto la eficacia, tenía la presunción de responder, volviendo a dar la vuelta a la cuestión sobre la licitud que el psicoanálisis deba proponerse como terapia.
por Alejandro Méndez Parnes
El artículo que sigue sólo pretende compartir una reflexión acerca de una particularidad que concierne a la historia del psicoanálisis: la guerra. ¡Cuidado! No hablo aquí sobre las guerras mundiales, sino de la guerra que el psicoanálisis, desde Freud, viene librando. Precisar esta guerra no es tarea sencilla para ningún investigador, y tampoco es mi propósito ofrecer algún tipo de coordenadas al respecto, aunque sí quiero dejar en claro que no hay dudas de la existencia efectiva (no las había antes y tampoco las hay ahora) de los enemigos que acechan para destruir el edificio del psicoanálisis.