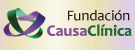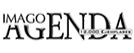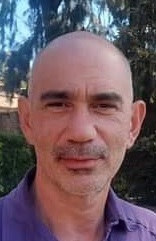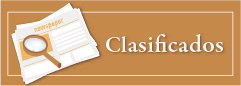Columnas
por Silvia Ons
Miller ubica al diagnóstico automático sin juicio como típico de estos tiempos. Se ha entendido “tipo” como modelo que permite producir un número indeterminado de individuos que se reconocen como pertenecientes a la misma clase. Muchas veces en nombre de la extensión de tal mecanismo se pierde la distinción del tipo clínico al extremo de que ya no importe demasiado la diferencia entre psicosis y neurosis.
por Roberto Harari
No caben dudas acerca de que la transcripción implica una pérdida irremediable, tal que puede llevar al desconocimiento del original y al des-concierto del receptor. Si extremamos esa tesitura, podría decirse que el producto "recreado" constituye algo de lo cual el transcriptor debe hacerse responsable, tanto en orden a sus méritos como a sus deméritos. Quienes nos seguimos sirviendo del Nombre del Padre –sin metáfora: estudiando una y otra vez los decires de Lacan sin apelar a, y sin esperar, mediaciones "transcriptivas oficiales"– logramos, luego del necesario posicionamiento transitoriamente alienante, nutrirnos de un valioso estímulo del pensamiento psicoanalítico, para proseguir –ahí sí por cuenta propia– inventivamente por el camino marcado por "los mayores". Pero nunca dejando a un lado las fuentes, los antecedentes, la "documentación", la crítica del documento, tal como se lo llama metodológicamnte en otras disciplinas que pretenden trabajar con seriedad, sin forclusiones, los datos conformativos de su campo.
por Teodoro Pablo Lecman
Viaje viene de viaticum, provisión para el viaje, en la eucaristía sacramento al moribundo para el más allá¡.
Según el Diccionario de símbolos de Chevalier: tiene múltiples significados y usos en las mitologías pero principalmente es la búsqueda de un centro espiritual, iniciación, fuga incluso de la madre (Freud en la carta a R. Rolland sobre acrópolis habla de insatisfacción con la familia).
Es fascinante leer las postales y cartas, rescatadas y cuidadas por Tögel y Molnar, y observar ahora los bellísimos lugares: Stilfser Joch, lago de Garda y Maggiore, Zurich de los numerosos viajes de Freud a partir de 1896, año de la muerte del padre (¿Salir del viejo?), culminando en 1923, ya con el cáncer inhabilitante, último viaje a Roma, que no iba a ser el último, porque lo esperaba el inesperado viaje a París y Londres, el del último exilio obligado.
por Sergio Rodríguez
La actualización en neurobiología, puede facilitarnos a los psicoanalistas entender cómo, la complejidad de letras y significantes, se encarna en unidades formadas por átomos, moléculas, desplazamientos eléctricos de bajo voltaje, células, circuitos neurales. Aquella complejidad deducida entre Freud, Saussure y Lacan, puede facilitarles a los neurobiólogos diseñar próximas rutas de investigación. Se abren nuevas y enormes condiciones de posibilidad para curas que hasta ahora resultan sumamente dificultosas, cuando no imposibles. La incidencia de genes y sus mutaciones, en relación con los “marcadores somáticos”, nos muestran bases cerebrales y corporales en las que se soportan las realizaciones subjetivas del “homo eroticus-sapiens-faber”.
por Sergio Zabalza
Habida cuenta de la sed de identificaciones que caracteriza a los adolescentes y de la ascendencia que algunos artistas guardan entre su público vale la pena formular algunas reflexiones, a propósito de las declaraciones del cantante Pity Álvarez y de su relación con el consumo de “paco”. Se trata de que el síntoma -desde una pesada adicción hasta un sencillo hábito quejoso- tiene un beneficio inconsciente que reporta una tramposa satisfacción mucho más allá de lo que una persona por sí sola puede percibir. Por eso, ahora que según parece el consumo personal está pronto a dejar de ser un delito, es un buen momento para fomentar entre los jóvenes los hábitos que la amenaza del castigo penal desalentaba, por ejemplo: preguntarse “¿por qué consumo?”
por Sergio Zabalza
El triste y lamentable episodio que terminó con la muerte de un joven a la salida de un boliche en Córdoba sorprende por el carácter gratuito de una violencia que no encuentra explicaciones. Intentaremos esbozar algunas conjeturas al respecto.
Por un lado la atracción y la violencia en la fiesta descansan en el mismo componente: la segregación. Basta plantarse en la puerta de una disco para verificar los más flagrantes episodios de discriminación a cargo de los fornidos cancerberos que hoy encarnan los patovicas a las puertas del cielo. Pero también la violencia aparece cuando las posibilidades de seducción y encuentro con el otro sexo se desvanecen.
por Teodoro Pablo Lecman
Hacia fin de año dos opciones suelen darse: evaluar el año pasado o proyectar al futuro todos los deseos. En ese punto imposible de juntura entre el viejo y el nuevo año es dable también imaginarse una moral, o varias...
El mito del héroe, del padre y del hijo, así como el de la madre, llega en sutura moral a tratar de hilar a los pueblos: el príncipe egipcio Moisés transmite desde Akenatón, el faraón loco, el mortífero Monoteísmo a los Judíos; Jesús convierte el Judaísmo en Cristianismo, a costa de un sacrificio siempre renovado. O Mahoma, o Buda. Lo anterior, genocidado, son las numerosas culturas y pueblos aborígenes, ahora en un mundo global, bajo una “moral” dominante, única, sin valores más allá del lucro, o sea amoral. Algo estructural hay allí en los vínculos del ser humano, bajo esta era de un solo Amo, de acero virtual.
por José Grandinetti
Los armados manicomiales implican siempre una suerte de defensa frente a lo diferente, lo que no se conoce o no se entiende y sobre todo, frente a aquello que altera a la razón obligándola a dar cuenta de sus razones. El sujeto psicótico cuando de él se trata, se presenta para la rigidez de algunos pensamientos, como un misterio y un peligro que es menester neutralizar. La "operación de alienación-manipulación" se halla en la base de toda relación manicomial y cualquier transformación institucional o desmanicomialización que se pretenda, no puede dejar de lado, esto es: hacer oídos sordos, al goce que de ese "saber-poder" puede pretender obtenerse... La denominada "desinstitucionalización" resultará ser entonces una serie de "acciones" destinadas a mantener el lugar de la verdad como causa, siempre vacante, en oposición a todo saber que pretenda destituir el carácter ficcional y dialéctico de la verdad.
por Sergio Zabalza
Desde hace pocos días la mensajería de Microsoft cuenta entre sus servicios con una línea que pretende conformar un "instrumento de educación sanitaria" para atender las dudas e inquietudes sobre temas de sexo y adicciones tales como el alcoholismo. Pero atención, del otro lado de nuestro monitor no encontraremos prójimo alguno sino un robot llamado Robin... La tecnología digital debe estar al servicio de lo más propiamente humano: la charla, el habla, el diálogo. De lo contrario, cuando nos hayamos quedado totalmente sanos y mudos, nuestra sexualidad será robótica por habernos convertido en meros consumidores de información.
por Martín H. Smud
El diagnóstico poiético no se construye a partir del narcisismo un cuerpo de sí integrado, no forma cuerpo ni Edipo, se trata de fluidos y de cortes, de las manifestaciones del inconsciente. Pero, entonces, ¿cuáles son sus límites sin Edipo y sin Narcisismo? Su límite es la estructura de la máquina deseante y el empecinamiento de tener que responder por el propio nombre a lo que hacemos.